‘Los recuerdos del porvenir’, de Elena Garro, una edición crítica transoceánica
Presentación de la edición crítica de Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, de Ángel Esteban y Yannelys Aparicio.
24 DE ABRIL DE 2025 · 19:30

Presentación de la edición crítica de Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, de Ángel Esteban y Yannelys Aparicio. Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 24 de abril, 2025.
—¡Újule! ¡Ahí van los abogados! —gritó una voz burlona, y nosotros la coreamos con risas. ¡Los abogados!… ¿Y a quien van a juzgar? Esperamos la respuesta consabida: a los traidores a la patria. ¿Qué traición y que patria? La Patria en esos días llevaba el nombre doble de Calles-Obregón. Cada seis años la Patria cambia de apellido; nosotros, los hombres que esperamos en la plaza lo sabemos, y por eso esa mañana los abogados nos dieron tanta risa.[1]
E.G.
I
A caballo entre Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y La feria, de Juan José Arreola (su estricta contemporánea junto con Rayuela, de Julio Cortázar, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, Mulata de tal, de Miguel Ángel Asturias y El hostigante verano de los dioses, de la colombiana Fanny Buitrago, más otras siete, según el recuento de John S. Brushwood[2]), la primera novela de Elena Garro es como un latigazo profundo en la narrativa mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Continuadora forzada de la novela de la Revolución mexicana e incluso de la cristera, Los recuerdos del porvenir está emparentada con otras obras como Balún Canán, de Rosario Castellanos, e incluso con Cartucho, de Nellie Campobello. Reconocida como una gran dramaturga (Un hogar sólido, 1958) y cuentista (La semana de colores es de 1964), esta obra rompió completamente con el cuadro y contribuyó a poner en perspectiva las aportaciones narrativas que hasta ese momento aún seguían tomando como referencia esos acontecimientos históricos. Sobre el primer bloque, Ángel Esteban [del Campo] y Yannelys Aparicio, autores de la edición crítica que nos reúne, llaman la atención acerca de los puntos de contacto expresivos con Los de abajo, de Mariano Azuela.[3] Sobre la narrativa cristera (los Garro llegaron a Iguala el año en que comenzó el conflicto, 1926), enumeran algunos títulos, aun cuando los estudiosos mexicanos incluyen también otros más, tales como Pensativa (1945), de Jesús Goytortúa Santos y Rescoldo. Los últimos cristeros (1961), de Antonio Estrada.[4] Como en Rulfo, ese doble trasfondo se asoma en el ámbito colectivo de la trama, la función del protagonista, el general Francisco Rosas, y un lenguaje popular trabajado y filtrado con extremo cuidado.[5]
De un tiempo para acá, los entretelones de la aparición de Los recuerdos… han sido contados hasta la saciedad, en todos los tonos y desde todas las militancias posibles.[6] Incluso los hechos muy probables de que Carlos Barral la rechazó y de que la intervención de Octavio Paz fue definitiva para que la aprobara Joaquín Mortiz han pasado por todos los matices imaginables lindando ya las fronteras del mito.[7] Pero lo cierto es que la novela se defendió sola y hubiera logrado su publicación en ambos lados del océano debido a su capacidad discursiva, el talante poético que la sustenta y la inmensa verosimilitud que consiguió al recuperar el habla colectiva y la atmósfera social. Según la leyenda alimentada por la propia Garro y que los coeditores han analizado con precisión milimétrica de que la redacción de la novela estaba lista desde 1953, 10 años antes de su publicación, lo que resulta es que antes de sus 40 años la autora había conseguido, en su primer esfuerzo de gran aliento, un volumen pleno de madurez expresiva dominado por una creatividad inigualable.

Todo un acontecimiento el mismo año en que se publicó (ganó el Premio Xavier Villaurrutia junto con La feria), marcó un antes y un después en lo que se entendería más tarde como “realismo mágico”, esa categoría más bien difusa, aunque útil, de análisis literario que englobó obras tan variadas como las de García Márquez y varios autores más del llamado boom latinoamericano.[8] Pero ese encasillamiento ha ocasionado que se dejen de apreciar muchas de sus enormes virtudes que ahora, con la edición de Esteban y Aparicio nuevamente se reconocen gracias a la minuciosidad con que se han acercado a esta magnífica novela. Más allá de las polémicas que protagonizó su autora, la historia de Ixtepec, el pueblo parlante, se despliega como un fresco histórico transfigurado en varios niveles y capas existenciales que transmiten no sólo el relato de las pasiones de sus personajes sino que va hasta la profundidad del sustrato cultural y religioso presente en las entrañas de la comunidad que le dio vida. Francisco Prieto se ha encargado de recordar que antes de Garro fue Rafael Bernal, con Memorias de Santiago Oxtotilpan (1945), el primero en hacer hablar a un pueblo como narrador, y lo sabe muy bien como prologuista de la reedición de 2005.
Para Brushwood el componente de “realismo mágico” ayuda a explicar la base del relato: “El pueblo de Ixtepec se mira a sí mismo. El único aspecto realmente turbador de la novela es el de la semipersonificacion del poblado, que determina que hable en primera persona. El pueblo es una entidad, pero el hecho de que hable me ha parecido siempre falso. En todo caso, el pueblo, ‘sentado sobre esta piedra aparente’, inmutable, estático, se contempla a sí mismo y sabe que solo vive en su memoria”.[9] Los coeditores plantean una inquietante pregunta sobre este recurso narrativo que apunta más hacia una interpretación sociológica: “¿Es el pueblo, Ixtepec, todos los habitantes, es el pueblo solo los cercanos a los personajes principales, es también Rosas ‘pueblo’, son los campesinos, los pobres, los cristeros, es el conjunto de ‘los de siempre’, son las familias más implicadas en la historia, como los Moncada y los cercanos a ella, o también cabrían en esa colectividad el extranjero que va a vivir allí y se integra en el grupo y los jefes militares que toman el poder?”.[10] El instante más apegado a ese concepto acontece cuando Isabel se convierte en piedra que es interpretado así por los coeditores: “…la conversión en piedra sería el símbolo del castigo que implica la caída, pues se trata de una mujer que siempre pretendió ser distinta al resto de las habitantes de Ixtepec”.[11]
II
Las dos partes de la novela tienen una simetría casi perfecta: en la primera se muestra el trasfondo de Ixtepec, la microhistoria familiar con su cotidianidad plagada de pequeñas guerras sentimentales y pasiones acumuladas. Algo similar a La feria, aunque con notorias diferencias, pues en aquella el tono jocoso y festivo predomina en todos los fragmentos. Aquí, lo sombrío prevalece y anuncia, poco a poco, de manera apocalíptica, lo que sucederá con el militar Francisco Rosas, quien, como Pedro Páramo, no logra someter los sentimientos de su amada, esta vez la integrante más hermosa del hotel-burdel: “Julia era una muerta en vida mientras convivía con Francisco en el hotel, que revive en cuanto se enamora de Felipe y se escapa con él. Simboliza así el futuro, la esperanza, el tiempo en movimiento, y la consecuencia inmediata de su huida es la detención del tiempo para Rosas y todo Ixtepec. La diferencia entre ella, por un lado, y el pueblo y el general por otro, es la presencia del amor que triunfa”.[12]
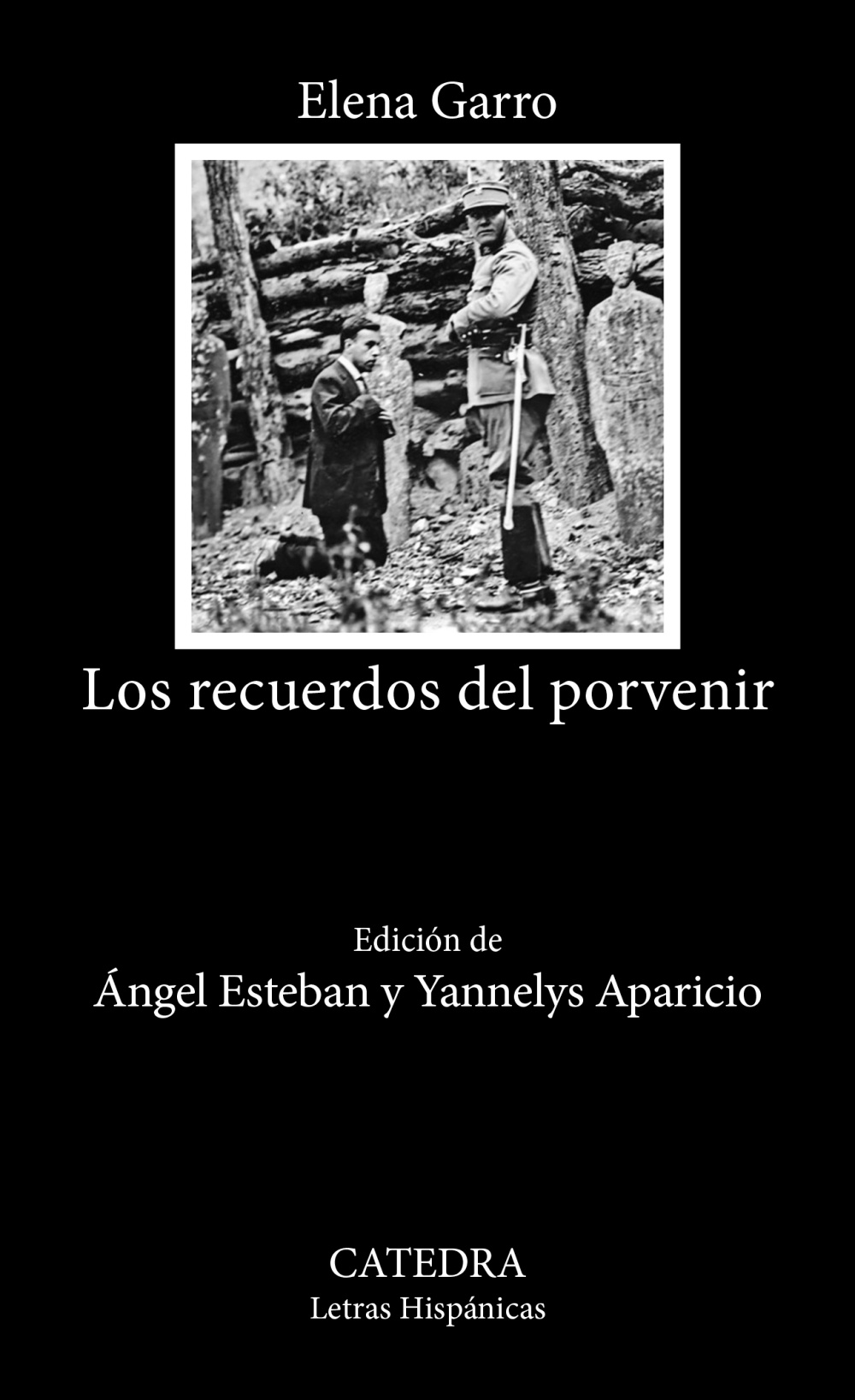 En la segunda parte, la macrohistoria se adueña del pueblo, ahora con la guerra cristera como telón de fondo. El catolicismo implicado es convincente a duras penas, con todo y que los personajes son indiscutiblemente religiosos y apegados a esa tradición, pero detrás de todo queda un sabor a agnosticismo que nutre bastante la posibilidad de una lectura ambigua, no necesariamente a favor de los creyentes y militantes: “la mexicana pone al mismo nivel de compromiso con la causa cristera a los campesinos, víctimas de la ambición de los poderosos, y a los ‘señores, los que tienen nombre, apellido, tierras, mansiones, jardines, joyas’, que son los ‘conjurados’ (Glantz, 2003, 33). De hecho, son los ricos y potentados del pueblo quienes organizan la fiesta para despistar a Rosas y a los militares. Y tanto los ricos conspiradores como los campesinos e indígenas mueren por causa de la guerra”.[13]
En la segunda parte, la macrohistoria se adueña del pueblo, ahora con la guerra cristera como telón de fondo. El catolicismo implicado es convincente a duras penas, con todo y que los personajes son indiscutiblemente religiosos y apegados a esa tradición, pero detrás de todo queda un sabor a agnosticismo que nutre bastante la posibilidad de una lectura ambigua, no necesariamente a favor de los creyentes y militantes: “la mexicana pone al mismo nivel de compromiso con la causa cristera a los campesinos, víctimas de la ambición de los poderosos, y a los ‘señores, los que tienen nombre, apellido, tierras, mansiones, jardines, joyas’, que son los ‘conjurados’ (Glantz, 2003, 33). De hecho, son los ricos y potentados del pueblo quienes organizan la fiesta para despistar a Rosas y a los militares. Y tanto los ricos conspiradores como los campesinos e indígenas mueren por causa de la guerra”.[13]
Instalada en el tiempo mítico, el coletazo de la guerra cristera que golpea a Ixtepec es un gran instante apocalíptico anunciado desde el principio. Así lo explican los coeditores: “El tiempo mítico, el tiempo cambiante, el tiempo humano atraviesan todos los estados: el pasado, el presente, el futuro, el movimiento absoluto, la detención absoluta. No es como es, sino cómo se percibe”.[14] Incluso la fiesta con que tratan de engañar a Rosas para lograr la fuga del sacerdote (parecido al cura perseguido de El poder y la gloria, de Graham Greene) adquiere ese tono suprahistórico en el que la religión es el gran pretexto para que un pueblo intente quitarse las amarras de una nueva dominación que no entiende ni quiere entender:
El espíritu de la fiesta lo cambia todo. […]
Todas las fiestas suponen una llamada de atención sobre lo cotidiano, sobre lo detenido, una invitación a la expansión mental y emocional, que es radical y violentamente clausurada cuando el poder oficial decide invisibilizar el centro de operaciones de cualquier fiesta. Si anula esa faceta, lo colectivo se disuelve y Rosas podrá dominar Ixtepec (Peralta, 2005, 346). Es una de las razones por las que triunfa la revolución cristera, que es además tozuda y persistente. Por eso, cuando la fiesta organizada para Rosas se detiene, algunos comentan que ya no habrá solución y se quedarán allí para siempre, porque el pueblo está muerto. La sensación de parálisis es total y el tiempo vuelve a detenerse[15]
Los ajusticiamientos en serie recuerdan otros episodios en los que las revoluciones se funden sin remedio por causa de la violencia incontrolable: “…cuando los hechos de la revolución cristera llenan de sangre y muerte Ixtepec, ese narrador se recrea en la reflexión, se identifica absolutamente con los personajes que sufren y, desde las mismas entrañas del proyecto narrativo, genera un considerable rechazo a los poderosos y a sus esfuerzos arbitrarios y veleidosos por mantener el control de la población”.[16] Hay que decir que Garro tuvo una comprensión bastante personal de la función de la religión en México: “Para mí lo mexicano es un arrebato religioso, un querer ir ‘hacia arriba’, hacia lo maravilloso. Ya antes de la llegada de los españoles, los mexicanos gozaban de un régimen teocrático y su máxima aspiración era llegar a Dios. Los españoles suplieron a ese gobierno con el esplendor de la Iglesia Católica, en la que los mexicanos encontraron lo que creyeron perdido: belleza, magia, ritos y una jerarquía que abarcaba desde el campesino más anónimo hasta Dios en una escala de valores perfecta”.[17] Asimismo, los énfasis “feministas” están ahí, escasos pero muy efectivos.
Esteban y Aparicio han conseguido con esta edición crítica una aproximación que no deja prácticamente ningún cabo suelto, por lo que su nueva lectura estará acompañada de un análisis justo e impecable.
NOtas
[1] E. Garro, Los recuerdos del porvenir. Ed. de Ángel Esteban y Yannelys Aparicio. Madrid, Ediciones Cátedra, 2024 (Letras hispánicas, 909), p. 425.
[2] J.S. Brushwood, La novela hispanoamericana del siglo XX. Una vista panorámica. México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 380.
[3] Á. Esteban y Y. Aparicio, “Introducción”, en E. Garro, Los recuerdos…, pp. 441, 461.
[4] Cf. entre otros, Álvaro Ruiz Abreu, La literatura cristera, una literatura negada (1928-1992). México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003; Rocío Luque, “El lenguaje de la guerra cristera en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro”, en Oltreoceano. Forum Editrice Universitaria Udine, núm. 14, 2018, pp. 173-185.
[7] Rafael Cabrera, “El día que rechazaron publicar la obra maestra de Elena Garro”, en Aristegui Noticias, 10 de diciembre de 2016.
[9] J.S. Brushwood, México en su novela. Una nación en busca de su identidad. México, Fondo de Cultura Económica, 1973 (Breviarios, 230), p. 91.
[10] Á. Esteban y Y. Aparicio, “Introducción”, p. 95.
[11] Ibid., p. 109.
[12] Á. Esteban y Y. Aparicio, “Introducción”, p. 105.
[13] Ibid., p. 76.
[14] Ibid, p. 94.
[15] Ídem.
[16] Ibid., p. 99.
[17] E. Garro, carta del 17 de febrero de 1987, cit. por Guillermo Sheridan, “Una casualidad estilo Elena Garro”, en El Universal, 13 de diciembre de 2016.
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - ‘Los recuerdos del porvenir’, de Elena Garro, una edición crítica transoceánica
