El coleccionismo indomable de Carlos Monsiváis
Para él, todo era digno de atención y, como se ha dicho hasta la saciedad, abolió las diferencias entre alta cultura y cultura popular.
24 DE OCTUBRE DE 2025 · 14:00

Mi cuarto me expresa fielmente. Es una simple acumulación de libros y objetos, un teléfono invariablemente ocupado, un cuadro de Pedro Coronel, una colección de dibujos de Cuevas, un collage de Vicente Rojo, posters de Alfred Neuman, los Beatles y The Dynamic Duo, un gran afiche de Vaghe Stelle dell’Orsa […] En la pequeña sala, más libros y dos tocadiscos y, esparcidos profusamente entre los muebles, bajo los sofás, todos mis long y standard plays. Requiero del ruido sin cesar y deseo siempre estar al día en pop-music […] En este instante escucho Strangers in the Night y me dispongo a oír Color me Barbra y la vida musical de Agustín Lara. ¿No es esto eclecticismo?[1]
C. M.
Bibliofilia y eclecticismo compulsivo de CM
Si existe una palabra que puede definir la vida y obra de Carlos Monsiváis, ésa bien puede ser, sin duda, bibliofilia, puesto que la afición que practicó por lo que tenía que ver con libros de toda monta, origen y género se volvió un miro que fue creciendo con los años. Cuando, en 2006, se decidió a abrir el Museo del Estanquillo para que, por fin, el gran público tuviera acceso al resultado plural de sus desvelos e incursiones, se cumplió lo que pocas veces ha sucedido en el ámbito de la cultura mexicana, que un compulsivo autor literario compartiese sus hallazgos minuciosos para deleite de las multitudes ávidas. Porque Monsiváis acabó para siempre con la imagen solemne del intelectual serio dedicado a escuchar sólo música clásica y a pergeñar sesudos análisis de la literatura y el pensamiento universal. Para él, todo era digno de atención y, como se ha dicho hasta la saciedad, abolió las diferencias entre alta cultura y cultura popular. Al establecerse la Biblioteca Personal en la Biblioteca de México fue posible abordar en conjunto la parte relacionada directamente con los libros y el archivo documental.
Por todo ello, al acercarse a Carlos Monsiváis: bibliofilia, coleccionismo y redes culturales (UNAM/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2025), coordinado por Mauricio Sánchez Menchero, queda la sensación de que, una vez más, el autor de Los rituales del caos sigue siendo inatrapable e inabarcable. Después de su muerte aún no es posible asomarse al corpus, ya no digamos completo de su obra escrita dispersa, sino que sus colecciones de todo tipo ni siquiera han sido medianamente ordenadas o clasificadas. Lo conseguido por este investigador de tiempo completo y director del CEIICH de la UNAM, con todo y que es muy valioso, no le hace justicia a una de las vetas más escurridizas del universo monsivaíta, la del coleccionismo ecléctico que abarcó unas seis décadas. Ciertamente, su explicación introductoria, es muy meritoria, pues da fe de cómo luego del apoyo de un proyecto académico de la UNAM formó un equipo de colaboradores que afrontó la tarea de asomarse a las colecciones bibliohemerográficas, plásticas, fotográficas, fílmica y de diversos temas, así como a la afición jazzística del cronista. Monsiváis se autodefinió como “un cuario en oposición a los anticuarios, aquellos sujetos con afán mercantil que comercian con el pasado en búsqueda de acumular riquezas” (p. 11)
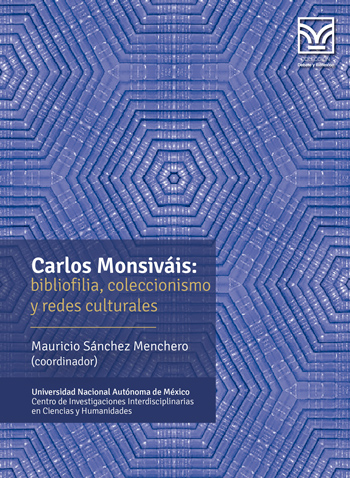 Con todo, a medida que un lector se adentra en los tres ensayos que componen el no tan extenso libro va quedando un cierto sabor de incompletud que no se supera ni con la clara intención de los autores de mostrar las dimensiones elefantiásicas de su objeto de estudio. Los textos dejan la impresión de una timidez excesiva a la hora de exhibir la manera en que articulan su análisis, no tan teórico (lo que es de agradecer) para conseguir esta primera entrega de un estudio que amenaza prolongarse en otros esfuerzos bibliográficos. En su colaboración centrada en la bibliofilia, Sánchez Menchero se siente obligado, por ejemplo, a citar poemas que Monsiváis sabía de memoria, en un intento por acompasar su revisión, así como a incluir algunas referencias de autores importantes como Walter Benjamin.
Con todo, a medida que un lector se adentra en los tres ensayos que componen el no tan extenso libro va quedando un cierto sabor de incompletud que no se supera ni con la clara intención de los autores de mostrar las dimensiones elefantiásicas de su objeto de estudio. Los textos dejan la impresión de una timidez excesiva a la hora de exhibir la manera en que articulan su análisis, no tan teórico (lo que es de agradecer) para conseguir esta primera entrega de un estudio que amenaza prolongarse en otros esfuerzos bibliográficos. En su colaboración centrada en la bibliofilia, Sánchez Menchero se siente obligado, por ejemplo, a citar poemas que Monsiváis sabía de memoria, en un intento por acompasar su revisión, así como a incluir algunas referencias de autores importantes como Walter Benjamin.
Llega un momento en que resulta sobrecargado el recuento de libros (¡con todo y clasificación Dewey!) procedentes de las citas de la autobiografía de 1966, especialmente las que aparecen en las pp. 17 y 18. Sobre la Biblia, parada obligada para un protestante como CM, destaca que solamente sean ocho las ediciones que conformaron la biblioteca personal, aunque Sánchez Menchero evidencia el escaso conocimiento de la versión que más amó y que casi circulaba por su sangre: la Reina-Valera en su revisión de 1909 que no es mencionada específicamente. En diversas ocasiones le rindió homenaje con elogiosas palabras, pero, sobre todo, con menciones y paráfrasis incansables a lo largo de todos sus libros y ensayos.
Más interesante es la reconstrucción de los pasos iniciales de CM en los espacios del periodismo cultural, pues permite apreciar cómo fue abriéndose paso entre los nombres sobresalientes de su época juvenil hasta formar parte de la Mafia, lo que le abrió las puertas para publicar… y para conseguir las dedicatorias de todos los escritores/as importantes y así abultar progresivamente su biblioteca: “Se convirtió en el interfecto idóneo al que se recurría en caso de requerirse alguna recomendación que, bajo otras intermediaciones, habría resultado incómoda; zurcía lazos rotos y creaba otros nuevos” (p. 34). En ese ambiente, la obsesión acumulativa encontró un cauce casi natural, pues el afán por hacerse de objetos deseables estuvo en relación directa con las redes culturales a las cuales se integró. Los libros fueron el inicio de los “rincones” y las “esquinas” a los que alude el texto de Sánchez Menchero al hablar de “una estructura más compleja y mediante la cual se configuró una especie de grupo intelectual enfocado en fomentar, construir y constituir las directrices de la cultura mexicana durante [el] siglo XX” (p. 35). “Para seguir la pista a su coleccionismo resulta indispensable identificar cuáles fueron sus conexiones con algunos de los miembros de las diferentes generaciones” (p. 36).
Surge ahí el énfasis en la amistad con José Emilio Pacheco, Sergio Pitol y Elena Poniatowska, cómplices de toda la vida, gracias a la cercanía de edad, mediante dedicatorias de ida y vuelta entre ellos para demostrar la forma en que funcionaban esas redes culturales interpersonales como parte de la historia intelectual y la sociabilización de las ideas (p. 45). Mucho de lo incluido sobre la labor escritural de Monsiváis es interesante, pero guarda poca relación con el tema del ensayo aun cuando remite a los azares de su creciente biblioteca que comenzó a incluir temas diversos de la literatura. Como conclusión, se afirma: “Su oficio polígrafo lo condujo a convertirse en un empedernido bibliófilo, gatófilo y coleccionista de estampas y fotos, discos y películas. […] El coleccionismo intelectual y popular de CM lo llevó a confrontar el mito del coleccionista del buen gusto. Él supo crear su propio gusto coleccionista en lugar de simplemente promulgarlo, dando cuenta de un enfoque diferente al de sus contemporáneos; de alguna manera, su propio coleccionismo resulta ‘mejor’: porque el gusto, ese proceso que distingue entre los objetos, aspira a ser visto como algo distintivo y distinguido” (p. 55, énfasis agregado).
Reconstruir los resortes de la acumulación, otra compulsión
La sección escrita por Minerva Rojas Ruiz es sobre todo un recuento del material resguardado en la Biblioteca Personal de CM (24 mil volúmenes), más la “Monsiteca”, y en el Museo del Estanquillo (20 mil piezas en su colección permanente). Al concentrarse en la colección de imágenes, sus “actos performativos del ver”, según la definición de Rose y Bal, señala cuatro usos que dio CM a los objetos coleccionados: afectivo, estético, documental y elicitativo de reacciones mediante algunos casos. Destaca el último, pues se sirvió de las imágenes “no solo para ilustrar sucesos sino para relatar (y generar) reacciones emocionales frente a ellas” (p. 81), además de hacer crítica social, algo en lo que se especializó. En un sonado caso (la censura de la Virgen Marilyn, en 1989), CM describió las imágenes no “para hacer una valoración sobre ellas, sino para ejemplificar el proceso social en que se inserta su puesta en circulación y las reacciones que suscitaron” (p. 81).
Ese énfasis, el de la crítica social, es el que subraya Rojas Ruiz en la última parte, pues a la pregunta sobre “¿Qué veía CM? Su respuesta es tajante: a partir de la mirada canónica, proponía otras y, “por ello mismo, resulta relevante su atracción hacia aquello a lo que los otros no ponían atención, los productos de los herejes, que en su momento eran marginales, muchos de los cuales después serían los autores consagrados, productores de las piezas reconocidas como icónicas, legendarias” (p. 82). En otras palabras, la mirada del escritor también era heterodoxa, es decir, convertía en transgresor los objetos sobre los que posaba su atención. La autora agrega: “…tendríamos que preguntarnos en qué medida esta consagración en la cultura urbana y por su conducto, en la nacional, llegó gracias al ser elegidos para ser mirados y reconocidos por un apóstol de la cultura citadina: el cronista de la capital” porque “lo que hay en el coleccionismo de CM es una toma de posición en el sentido bourdieuseano del término”. Cada objeto agregado da cuenta de nuestro ser colectivo, añade. Al desafiar la ortodoxia y afirmar lo popular más allá de lo exquisito, concluye, “favoreció el desarrollo de un mercado alterno y se convirtió, finalmente, en su propio proceso de certificación” (p. 86).
Redes sociales y jazz: los caminos del coleccionismo monsivaisano
El que quizá es el capítulo más creativo del volumen es el dedicado a la colección de jazz, de Ramiro Hernández Romero, pues explora una de las vetas legendarias de la afición del escritor, la música estadounidense por excelencia, ligada a su conocido interés por las gospel songs. El texto abre con una mención a John Coltrane, de quien curiosamente solo hay un disco en la colección. La época de rebeldía de los jazzistas afroamericanos coincidió con la etapa juvenil de CM, justo cuando se involucró con las organizaciones y luchas sociales. ¿Con qué intención recopiló tantos discos, no sólo de jazz?, se pregunta este autor y responde desde la precariedad de una lista aún no clasificada del todo. Y señala: “Los discos para él fueron herramientas de pensamiento, análisis y fuente de información, pero también de contemplación, materiales para la creación de conciencia social y disfrute cotidiano” (p. 92).
La excelente clasificación por etapas del jazz es lo más meritorio del ensayo, pues despliega para el escaso conocedor un universo accesible para dejarse llevar de la mano por CM y así profundizar inicialmente en esa zona de la cultura musical. La observación que hace Hernández Romero acerca de que muchos músicos negros se negaron a aceptar que su obra fuera reconocida como jazz es fundamental para clarificar lo que atraía a Monsiváis de esas creaciones. En ese sentido, es muy evidente que en sus frecuentes viajes a Estados Unidos consiguiera grabaciones que en México no estaban disponibles. Eso le permitió ser un “buen coleccionista” de jazz, algo que solo desde una buena clase social podía lograrse (p. 95) también gracias a sus contactos con una franja cultural más elevada. Así se fue acercando a los ritmos afroamericanos, no tan difundidos en el país de entonces. Como cronista presenció el jazz en el ascenso de los nuevos tiempos, ya modernos y alejándose de preferencias más tradicionales, aun cuando las fechas de adquisición fueron bastante recientes si se ha de creer a las opiniones de Pável Granados.
Las secciones por género son: ragtime, Nueva Orleans-Chicago, boogie-woogie, swing, bebop, cool jazz y hard bop, y en cada una se incluyen aspectos técnicos e históricos que ayudan a situar los discos en perspectiva pues muestran la evolución de esta música. Los de ragtime son los más antiguos y pertenecen al pianista Scott Joplin. En los de Nueva Orleans-Chicago, considerado como el más clásico, figuran el clarinetista y saxofonista Sidney Bechet, Louis Armstrong (con varios discos) y Bix Beiderbecke, quien fue una expresión más libre y rebelde. En cuanto al boogie-woogie se ofrece un breve resumen. Los ritmos del swing están representados por 12 ejemplares de diversos intérpretes, entre ellos el pianista Duke Ellington, quien tocó en México en 1968, Fletcher Henderson y algunos más como Glenn Miller, Andy Williams, Erskine Hawkins, Nat King Cole, Paul Whiteman y Billie Holiday. De esta última, CM fue un verdadero apasionado: en alguna ocasión dijo que ya sólo le interesaba escucharla a ella, aun cuando Mahalia Jackson, intérprete de himnos, gospel y spirituals, fue su cantante favorita. Otros músicos que le interesaron fueron: Robert Shaw Chorale, The Chad Mitchell Trio, Harry Belafonte y Miriam Makeba.

Sobre los ritmos más nuevos del jazz, que representaron la individualización de la interpretación de esta música, tuvieron un espacio importante en la colección. Allí sobresalen Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bill Evans, Miles Davis (cinco discos), Chet Baker y Hank Mobley. Queda un gran faltante en esta exposición, puesto que Monsiváis fue un auténtico fanático de la música religiosa afroamericana, pero dado que no escribió gran cosa sobre ello, a sus exégetas les sigue faltando entrar al aspecto religioso de sus aficiones más profundas en las que su protestantismo de raíz seguía muy vivo y presente. La manera en que sorprendía con los himnos que cantaba incluso a sus amigos más cercanos (algunos de los cuales cita en su Autobiografía), poco familiarizados con la cultura evangélica se volvió poco menos que mitológica. Su prima Beatriz se ha referido a cómo empezaba a escuchar himnos navideños desde el mes de octubre.
Por último, el autor se acerca a los discos latinoamericanos y de Caribe, entre los cuales aparecen algunos músicos mexicanos (Chilo Morán, Pedro Plascencia, Tino Contreras y Rodolfo “Popo” Sánchez) y otros cubanos (Arturo “Chico” O’Farrill, Bebo Valdés, Mario Bauzá y el grupo Irakere). Hernández Romero reflexiona y concluye: “Sus discos coleccionados fueron herramientas de pensamiento, análisis, fuente de información y crítica, cuyo fin consistía en crear conciencia social. Al mismo tiempo, contemplación, disfrute de la cotidianidad social y reguladora de la normalidad social dominante” (p. 130).
En el Epílogo, Sánchez Menchero lanza puentes para las futuras investigaciones sobre la pasión coleccionista de Monsiváis señalando precisamente las muchas áreas que quedan pendientes para esos nuevos abordajes: “la religión, el arte, el cine o las interacciones latinoamericanas con círculos de intelectuales” (p. 138). Este volumen es un intento loable de investigación de una de las muchas aristas de la voracidad con que el cronista se apropió de aquello que le interesó hondamente.
Para Ariel Corpus, por la complicidad constante
[1] Carlos Monsiváis. México, Empresas Editoriales, 1966 (Nuevos escritores mexicanos presentados por sí mismos), p. 57.
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - El coleccionismo indomable de Carlos Monsiváis

