Las Reformas radicales anabautistas: medio milenio de fe y testimonio (II)
Dice W.R. Step: “Quizá no haya habido nunca, en toda la historia cristiana, un grupo tan injustamente juzgado como los anabautistas del siglo dieciséis: ampliamente malentendidos, deliberadamente desfigurados o completamente ignorados”.
23 DE ENERO DE 2025 · 17:00
.jpg)
La historia del anabautismo pertenece a esa clase de crónicas que “ya pueden contarse”. Quizá no haya habido nunca, en toda la historia cristiana, un grupo tan injustamente juzgado como los anabautistas del siglo dieciséis: ampliamente malentendidos, deliberadamente desfigurados o completamente ignorados. […] Deliberadamente o no, tan descuidado tratamiento no favoreció a la causa anabautista ni estimuló a la historia a juzgarlos adecuadamente. La investigación moderna, sin embargo, se ha aproximado con más objetividad a los hechos y ha equilibrado con ello la situación.
W.R. Step
A 500 años del inicio de los movimientos radicales anabautistas en Zúrich, Suiza, especialmente del grupo que se desgajó críticamente de la Reforma zwingliana, bien vale la pena acercarse a algunos materiales bibliohemerográficos sumamente útiles para comprenderlos en su justa dimensión. Habiendo sido tan incomprendidos en los años más difíciles de su expansión por toda Europa, sigue haciendo mucha falta comprender las diferentes vertientes encarnadas en los nombres de dirigentes, pastores y teólogos que los encabezaron, así como su inmenso crecimiento en prácticamente todo el territorio europeo. Bien dice Carlos Martínez García, que no sólo se trataba de bautizar personas conscientes de su fe “sino también de conformar una comunidad que buscara poner en práctica los principios del Evangelio y el seguimiento de Jesús”.[1]
Entre los personajes relevantes están: Andreas Karlstadt, amigo cercano de Lutero; Thomas Müntzer, que estuvo al frente de los campesinos alemanes; Felix Mantz, uno de los primeros mártires suizos; Conrad Grebel, exdiscípulo de Zwinglio y primer bautizador de hermanos de fe; Balthasar Hubmeier, exsacerdote doctor en teología; Melchior Hoffman, discípulo de Lutero y una de las influencias de los sucedido en Münster; Jan de Leiden y Bernhard Rothmann, famosos por lo acontecido en esa ciudad; Menno Simons, autor de El fundamento de la doctrina cristiana. Y, por supuesto, la innumerable y anónima participación de las mujeres que han comenzado a salir de ese estatus gracias a las nuevas investigaciones: Margaretha Sattler, Anna Hendricks, Anneken Janns, Margrett Hottinger, entre otras.[2] El estudio de C. Arnold Snyder y Linda A. Huebert, Profiles of Anabaptist women: Sixteenth-Century reforming pioneers (1996) es fundamental.

Al observar el mapa de la nueva distribución religiosa en el siglo XVI, saltan a la vista los lugares a los que el anabautismo se había extendido, como prueba de la vivacidad y empuje que este movimiento alcanzó sin importar las tendencias prevalecientes (catolicismo, luteranismo, calvinismo, anglicanismo...) que surgieron durante esa época. En casi todas las grandes ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico había comunidades anabautistas y su crecimiento microscópico y conflictivo, era ya imparable. Varias de esas ciudades, como Estrasburgo, se convirtieron, en medio de la ebullición religiosa, en semilleros de nuevas generaciones de creyentes y militantes.
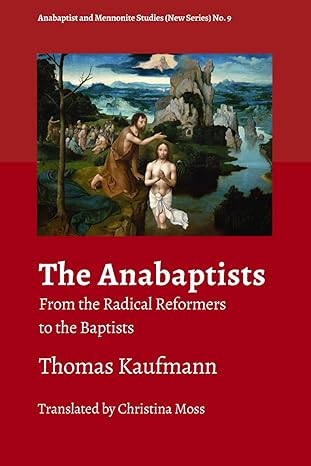 De 2024 es Los anabautistas del siglo XVI, de Manuel Díaz Pineda, con prólogo de Alfonso Ropero. Los anabautistas. De la reforma radical a los bautistas es una obra de Thomas Kaufmann (2019, ya disponible en inglés e italiano), profesor de la Universidad de Gottingen, que pasa revista admirablemente a los hechos, convicciones, diversidad y significación de estos movimientos. Profundiza muy bien en los matices teológicos que caracterizaron a cada expresión y a su desarrollo histórico. Aplicando una metodología muy similar a la de su estudio sobre Lutero, Kaufmann entrega un análisis pormenorizado de lo que representó el anabautismo en un momento de intensas controversias teológicas, sin olvidar las trágicas consecuencias que les acarrearon sus ideas y prácticas a los protagonistas.
De 2024 es Los anabautistas del siglo XVI, de Manuel Díaz Pineda, con prólogo de Alfonso Ropero. Los anabautistas. De la reforma radical a los bautistas es una obra de Thomas Kaufmann (2019, ya disponible en inglés e italiano), profesor de la Universidad de Gottingen, que pasa revista admirablemente a los hechos, convicciones, diversidad y significación de estos movimientos. Profundiza muy bien en los matices teológicos que caracterizaron a cada expresión y a su desarrollo histórico. Aplicando una metodología muy similar a la de su estudio sobre Lutero, Kaufmann entrega un análisis pormenorizado de lo que representó el anabautismo en un momento de intensas controversias teológicas, sin olvidar las trágicas consecuencias que les acarrearon sus ideas y prácticas a los protagonistas.
 Sin ser un estudio histórico, Reconstrucción (2005), novela del español Antonio Orejudo (1963) se suma a este recuento pues desde el ámbito literario recuperó las figuras de Rothmann y Servet para esbozar un entramado religioso desde un estilo hiperrealista que desnuda la crudeza de los personajes de la época, así como sus pasiones y desvaríos en medio de las transformaciones del momento. Los terribles episodios de Münster son re/de/construidos desde otra óptica gracias al genio narrativo del autor. El asedio de Servet es trabajado como un auténtico relato policiaco de gran altura y eficacia discursiva.[3]
Sin ser un estudio histórico, Reconstrucción (2005), novela del español Antonio Orejudo (1963) se suma a este recuento pues desde el ámbito literario recuperó las figuras de Rothmann y Servet para esbozar un entramado religioso desde un estilo hiperrealista que desnuda la crudeza de los personajes de la época, así como sus pasiones y desvaríos en medio de las transformaciones del momento. Los terribles episodios de Münster son re/de/construidos desde otra óptica gracias al genio narrativo del autor. El asedio de Servet es trabajado como un auténtico relato policiaco de gran altura y eficacia discursiva.[3]
En 2001, la editorial Trotta dio a conocer los Tratados y sermones de Thomas Müntzer (1489-1525), un volumen no tan extenso, pero sumamente agradecible pues explica los antecedentes de la lucha religiosa y armada que este dirigente iluminado emprendió en contra de los estamentos político-religiosos dominantes en Alemania, luego de asumirse como seguidor literal y radical de las ideas de Lutero. Los textos de Müntzer evidencian hasta dónde llegó su conciencia cristiana y apocalíptica que lo movilizó tan agudamente para enfrentar los poderes de su tiempo.[4]
“La Primera Reforma y la Reforma radical y sus relaciones con la Reforma Magisterial”, del insigne profesor Donald F. Durnbaugh (1927-2005), es una extraordinaria monografía de 1996 sobre las relaciones no siempre resaltadas entre estos movimientos. Desmenuza cuidadosamente los contactos que implicaron formas elementales de diálogos “ecuménicos” en germen. Particular interés revisten los que hubo entre el anabautismo, los valdenses y los husitas. Fue presentada en una de las conferencias de diálogo entre las iglesias reformadas y anabautistas, y se publicó en 1996.[5]
Textos escogidos de la Reforma radical (Ediciones La Aurora, 1976), de John Howard Yoder, es una referencia clásica que permite asomarse, de primera mano, a los documentos esenciales que produjo el anabautismo desde sus inicios: sermones y cartas de y a T. Müntzer, textos de Grebel, Carlstadt, Hubmaier, etcétera, y, por supuesto, de M. Simmons, además de la “Unión fraternal” de Schleitheim (1527), documento doctrinal imprescindible, y los Siete Artículos de Worms. Durante mucho tiempo fue la única fuente de acceso a estos valiosos materiales históricos y teológicos.[6]
Calvin and the anabaptist radicals (1973), de Willem Balke (1934-2021) es un utilísimo texto para quienes suponen que todo fue oposición entre el reformador francés y el anabautismo. Ciertamente, escribió duras palabras contra él, pero hubo muchos factores que lo acercaron más de lo imaginable. Tanto así, que se considera que el tercer elemento de las marcas de la iglesia que promovió la tradición reformada, la disciplina, procede en línea directa de la influencia anabautista (Kenneth R. Davis, “No discipline, No Church: An Anabaptist contribution to the Reformed tradition”, 1982).[7]

Cristianos sin iglesia. La conciencia religiosa y el vínculo confesional en el siglo XVII (1965), del laureado filósofo polaco Leszek Kolakowski (1927-2009), es un monumental estudio sobre diversos actores religiosos en una época en que la cristiandad ya estaba fragmentada. Uno de ellos es Menno Simons, sobre quien escribe (señala Francisco Quijano en Vuelta, noviembre de 1989) reconociendo su “simpatía y calidez”, además de situarlo adecuadamente en su contexto histórico e ideológico. Estas palabras de Quijano aplican muy bien al abordaje de Kolakowski: “[Estos movimientos] Nacieron contra la subordinación del individuo a poderes heterónomos, pero con la intención de reformar la tradición de la que habían surgido, para lo cual debían organizarse y negar con ello el principio de responsabilidad individual y autónoma”. Esta cita directa es precisa y bien fundamentada:
El cristianismo, tal como lo comprende Menno, no se reduce en absoluto a la responsabilidad individual ante Dios de cada cristiano aislado, sino que se realiza en la colectividad no jerarquizada de los cristianos, totalmente exenta de la influencia de las colectividades profanas. La verdadera iglesia, así entendida, es la negación pasiva de la vida profana y las instituciones sociales laicas, es la forma de la emancipación colectiva de los valores religiosos de toda clase de vínculos extra-religiosos. En una opinión conscientemente contrastada con los revolucionarios de Münster, Menno recomienda a los cristianos la obediencia al poder laico, el pago de los impuestos, etcétera, pero al mismo tiempo que se abstengan de desempeñar cargos laicos, de prestar juramento, de servir en el ejército y de recurrir a la espada. Más aún, considera a la comunidad cristiana como inevitablemente opuesta al mundo restante y, en efecto, cuenta en el número de los signos distintivos constantes de la verdadera Iglesia el hecho de suprimir toda opresión en razón de la fe profesada.[8]
La Casa Bautista de Publicaciones publicó en 1975 Revolucionarios del siglo XVI. Historia de los anabautistas (1963), de William Roscoe Step, en una edición muy rústica pero que puso al alcance de los lectores/as evangélicos/as un muy necesario balance de las acciones de fe de este movimiento desde sus inicios. Como era de esperarse, en los últimos tres capítulos traza los puentes que conectan esa tradición de fe con el surgimiento de las iglesias bautistas.
 Imposible no mencionar La Reforma radical (1962) de George H. Williams (1914-2000), cuya edición mexicana apareció en 1983 en traducción del polígrafo Antonio Alatorre (FCE). En un par de secciones sobre la zona hispánica de la historia colaboró José Constantino Nieto, autor a su vez de un libro fundamental sobre Juan de Valdés. Su breve título no anuncia suficientemente la magnitud de una obra abarcadora en el más amplio sentido del término: es una reconstrucción histórica, sociopolítica, ideológica, religiosa y teológica, todo en un mismo volumen. No deja, prácticamente, ningún resquicio por explorar: desde los orígenes de cada vertiente, su composición, su visión apocalíptica y su proyección eclesial, sin dejar de considerar la extrema oposición de estos movimientos al control estatal de la vida de las comunidades de fe. Todo ello está ahí diseccionado y documentado para tener al alcance un panorama completo de esa tercera gran rama de las reformas socio-religiosas del convulso siglo XVI. La sección sobre las relaciones de Calvino y los grupos radicales (recogida en la antología sobre Calvino, CLIE, 2019, segunda edición) es aleccionadora en grado sumo. En las guardas se incluye un mapa que muestra las zonas en donde se distribuyeron las comunidades anabautistas.[9] Es útil recordar una de sus conclusiones:
Imposible no mencionar La Reforma radical (1962) de George H. Williams (1914-2000), cuya edición mexicana apareció en 1983 en traducción del polígrafo Antonio Alatorre (FCE). En un par de secciones sobre la zona hispánica de la historia colaboró José Constantino Nieto, autor a su vez de un libro fundamental sobre Juan de Valdés. Su breve título no anuncia suficientemente la magnitud de una obra abarcadora en el más amplio sentido del término: es una reconstrucción histórica, sociopolítica, ideológica, religiosa y teológica, todo en un mismo volumen. No deja, prácticamente, ningún resquicio por explorar: desde los orígenes de cada vertiente, su composición, su visión apocalíptica y su proyección eclesial, sin dejar de considerar la extrema oposición de estos movimientos al control estatal de la vida de las comunidades de fe. Todo ello está ahí diseccionado y documentado para tener al alcance un panorama completo de esa tercera gran rama de las reformas socio-religiosas del convulso siglo XVI. La sección sobre las relaciones de Calvino y los grupos radicales (recogida en la antología sobre Calvino, CLIE, 2019, segunda edición) es aleccionadora en grado sumo. En las guardas se incluye un mapa que muestra las zonas en donde se distribuyeron las comunidades anabautistas.[9] Es útil recordar una de sus conclusiones:
Desde luego, la Reforma Radical del siglo XVI no tuvo un Oliverio Cromwell. Más aún: en su mayor parte, no creyó en el uso de la fuerza, excepto aquí y allá, cuando algunos radicales tuvieron que reaccionar como bestias acosadas. En casi todos los sectores, los reformadores radicales fueron pacifistas. Por otra parte, a diferencia de sus equivalentes de un siglo más tarde, y a diferencia también, desde luego, de los calvinistas que guerrearon por la libertad en Holanda en la segunda mitad del propio siglo XVI, los reformadores radicales no abrazaron casi nunca la doctrina de la predestinación, monopolio teológico del protestantismo normativo. En vez de eso, exaltaron la idea de la santificación y, dentro de sus límites, aspiraron a imitar a Cristo y a los cristianos de la iglesia primitiva, con su mentalidad de mártires. Renuentes al empleo de la fuerza, se entregaron en cambio al refinamiento de las disciplinas del espíritu en las comunidades de miembros unidos por la alianza de una buena conciencia con Dios.[10]
De 1921 (en español: 1964, reediciones recientes) es Thomas Münzer, teólogo de la revolución, del filósofo marxista Ernst Bloch (1885-1977), influencia indiscutible para el surgimiento de la moltmanniana “teología de la esperanza”. Interpretación ideológico-política tan atrevida como necesaria por parte de uno de los mayores pensadores del siglo XX. Para él, las consecuencias del pensamiento y la acción del reformador van más allá del ámbito religioso: “el ‘reino de Dios en la tierra’; en la Biblia, este contenido figura, apurado hasta el máximo y con excesivo carácter finalista, como un Jerusalén celestial que se posa sobre la tierra. […] Hacia tal universo religioso levántanse, puros, los vahos de la aurora del apocalipsis, y es justamente el apocalipsis lo que le confiere su criterio último, principio metapolítico y hasta metarreligioso de toda revolución, es decir, la iniciación de la libertad de los hijos de Dios”.[11]
Tristemente, no se cuenta en español con muchas publicaciones serias y especializadas que dan cuenta de la importancia y los avatares de los movimientos anabautistas que hoy llegan a este aniversario tan relevante y significativo. Varios organismos y autores anabautistas latinoamericanos (como el seminario Semilla de Guatemala) se han esforzado en producir algunos materiales útiles. Esperamos que surjan nuevos impulsos que subsanen esas carencias para que las nuevas generaciones de creyentes de todas las confesiones consigan apreciar los valores de esta tradición cristiana.
Notas
[1] D. Hofkamp, “500 años del anabautismo, un movimiento marcado por ‘la profunda convicción de seguir las enseñanzas de Jesús’”, en Protestante Digital, 21 de enero de 2025, aquí.
[2] Cf. C. Martínez García, “Las mujeres en el movimiento anabautista del siglo XVI (I)”, en Protestante Digital, 15 de mayo de 206, aquí.
[3] Cf. Mario Juárez Simich, “La ‘reconstrucción’ antiilusionista de Antonio Orejudo” aquí.
[4] Cf. L. Cervantes-Ortiz, “Müntzer y la Reforma radical, un tema siempre incómodo”, en Academia.
[6] Hay una reedición de 2016 disponible en internet: aquí.
[7] También es digno de citarse Timothy E. Fulop, “The third mark of the Church? - Church discipline in the Reformed and Anabaptist Reformations”, en The Journal of Religious History, vol 19, núm. 1, junio de 1995, pp. 26-42.
[8] L. Kolakowski, Cristianos sin iglesia. La conciencia religiosa y el vínculo confesional en el siglo XVII. Madrid, Taurus Ediciones, 1982, p. 111. Énfasis original.
[10] G.H. Williams, La Reforma radical. México, Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 959-960.
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - Las Reformas radicales anabautistas: medio milenio de fe y testimonio (II)
