La ética de Calvino ante algunas tendencias teológicas reduccionistas (VII)
Acusado en ocasiones de incurrir en la teocracia, el reformador francés la buscó en ciertos momentos, especialmente cuando abusó de la autoridad y tomó determinaciones relacionadas con la defensa de la fe ortodoxa.
20 DE JUNIO DE 2024 · 13:20

Retengamos bien, pues, que no hay crimen de impiedad digno de muerte, sino cuando se derroca la religión, la que no solamente es recibida por común acuerdo del pueblo, sino que también es fundada sobre testimonios firmes e infalibles, los que certifican su verdad para despejar toda duda. [...] lo cual es muy bien expresado en las palabras de Moisés cuando se da cuenta que se sienta y dicta sentencia según la Ley de Dios. Yo ya he dicho que este rigor no debe extenderse a errores particulares, sino cuando la impiedad desborda hasta ese punto para hacer una revuelta contra Dios.[1]
S. Castellio
Lo acontecido con el médico y teólogo español Miguel Servet en Ginebra siempre es recordado cuando se habla sobre Calvino y sus decisiones contra quienes consideró adversarios de importancia y riesgo. Si bien la decisión sobre su condena a muerte atravesó por los gobiernos de las ciudades suizas, habitualmente se culpa al reformador francés del veredicto final. Dermange coloca el asunto bajo la pregunta: “¿Quién es el enemigo público: el ateo o el hereje?” y expone los entretelones teológicos que derivaron en tan lamentable asesinato. Su resumen de la vida de Servet es muy atendible:
Servet nació en la época de la Reconquista, en una España compartida entre cristianos, judíos y musulmanes. Servet se había interesado en el derecho y en la medicina, así como en las cuestiones religiosas. En todos estos campos, defendió varias ideas originales e inconformistas. En materia religiosa, a la edad de veinte años, había publicado dos tratados antitrinitarios que rechazaban la formulación del Concilio de Nicea (325), que él juzgaba no bíblica. En un espíritu de pacificación, propuso entonces no adjudicar a Jesús el mismo estatus divino que al Padre. En los años siguientes, Servet tuvo una vida oficial como médico del arzobispo de Viena, en la provincia de Dauphiné (Francia), publicando varios tratados de medicina, de geografía y de astrología, mientras continuaba secretamente su trabajo teológico. Entonces escribió una verdadera suma que tituló Christianismi restitutio, rivalizando así, implícitamente, con Calvino (p. 245).
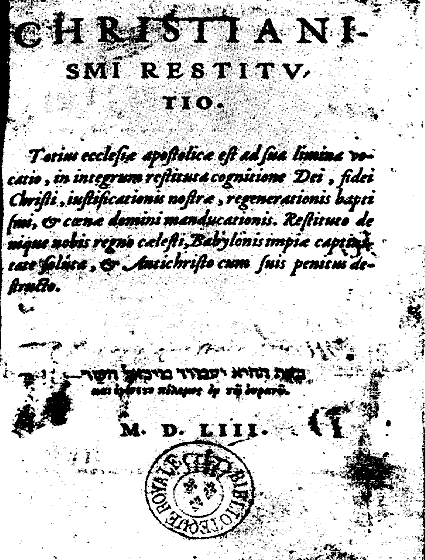 En diversos momentos, mucho fue el atrevimiento de Servet al escribir, al promover sus ideas antitrinitarias y al esperar que Calvino debatiría personalmente con él. Cuando la Christianismi restitutio (un juego de palabras que alude directamente a la Institución) y al acercarse a Ginebra luego de la correspondencia incendiaria que intercambió con Calvino, estaba anunciando parte del destino que acabaría con él, pues la intransigencia de éste fue acicateada enormemente por la agresividad del español. Calvino intentó de convencerlo para que cambiara de posición, pero Servet le respondió devolviéndole un ejemplar de la Institución completamente llenos de comentarios hostiles. Al salir a la luz las cartas intercambiadas entre ambos, ello sirvió para que se creara un ambiente completamente opuesto hacia su persona. Arrestado en Viena y condenado a muerte, escapó y recaló en Ginebra en 1553, lo que llevó a su detención y juicio posterior. En octubre de ese año fue condenado a la hoguera luego de los debates y consultas con las demás ciudades implicadas: Basilea, Berna, Schaffhausen y Zúrich fueron unánimes en la condena.
En diversos momentos, mucho fue el atrevimiento de Servet al escribir, al promover sus ideas antitrinitarias y al esperar que Calvino debatiría personalmente con él. Cuando la Christianismi restitutio (un juego de palabras que alude directamente a la Institución) y al acercarse a Ginebra luego de la correspondencia incendiaria que intercambió con Calvino, estaba anunciando parte del destino que acabaría con él, pues la intransigencia de éste fue acicateada enormemente por la agresividad del español. Calvino intentó de convencerlo para que cambiara de posición, pero Servet le respondió devolviéndole un ejemplar de la Institución completamente llenos de comentarios hostiles. Al salir a la luz las cartas intercambiadas entre ambos, ello sirvió para que se creara un ambiente completamente opuesto hacia su persona. Arrestado en Viena y condenado a muerte, escapó y recaló en Ginebra en 1553, lo que llevó a su detención y juicio posterior. En octubre de ese año fue condenado a la hoguera luego de los debates y consultas con las demás ciudades implicadas: Basilea, Berna, Schaffhausen y Zúrich fueron unánimes en la condena.
Las acusaciones fueron herejía y blasfemia, específicamente por sus “blasfemias horribles y execrables contra la Santísima Trinidad, contra el Hijo de Dios, contra el Hijo de Dios, contra el bautismo de los niños pequeños y otros muchos pasajes sagrados y fundamentos de la religión cristiana”, tal como afirmaba el documento del Gran Consejo. La defensa de Calvino dedicó mucha energía para exonerarlo acerca de la decisión final, pero lo cierto es que esa labor era casi imposible, pues como refiere Dermange, “el reformador había premeditado eliminar a Servet desde hacía mucho tiempo y reconocía haber estado en el origen de los procedimientos judiciales”. Hay testimonios de que Calvino deseó evitar a Servet una muerte dolorosa.[2] Sin ánimo de lavar la culpabilidad de Calvino, Dermange conecta el caso de Servet con el de Sebastián Castellio, con quien también se enemistó aun cuando eran parientes.
La manera en que Castellio reaccionó ante la muerte de Servet fue implacable:
…escribió sucesivamente tres ensayos: el primero apareció en marzo de 1554, cinco meses después de la muerte de Servet, bajo el título: D’haereticis an sint persequendi et omnio quo modo sit cum eis agendum, Lutheri et Brentii aliorumque multorum tum veterum tum recentiorm sententiae. Magdeburg, George Rausch, 1554, y en francés, un mes más tarde, Rouen (Lyon], bajo el sello de Pierre Freneau bajo el título Traité des hérétiques, à savoir si on les doit persécuter et comment on doit se conduire avec eux, selon l’avis, opinion et sentence de plusieurs auteurs, tant anciens que modernes. […] El segundo ensayo, intitulado Contra libellum Calvini, responde a la Déclaration de Calvino de 1554. Quedó inédito durante bastante tiempo y no fue posible publicarlo hasta 1612, en Gouda, por Jaspar Tournay (Contre le libelle de Calvin après la mort de Servet. Traducido del latín, presentado y anotado por Étienne Barilier. Ginebra, Zoé, 1998). El tercer ensayo, De haereticis non puniendis, quedó inédito hasta 1971 (Sébastien Castellion, De l’impunité des hérétiques. Bruno Becker y M. Valkhoff, eds., Ginebra, Droz, 1971) (p. 248).
Castellio argumentó que “el poder civil debe defender las leyes por la espada, mientras que los apóstoles deben defender la verdad de la doctrina por la palabra, con argumentos y escritos: ‘Así como Pedro no podía castigar un homicidio de palabra, sino que dejaba esta tarea al magistrado, así el magistrado no podía castigar al hipócrita con la espada, ni al hereje, ni al mentiroso (no tenía ley para eso): se debían confiar al pastor el castigo de todos ellos. De lo contrario, las cosas sagradas se mezclan con las profanas’” (p. 249; la cita proviene de Contre le libelle de Calvin). Y le recriminó a Calvino: “La fuerza de los apóstoles era luchar con las mismas armas de Jesús”. Dermange reconstruyó las ideas de Castellio: “La misión natural de la política es contrarrestar la maldad humana a través de un orden basado en una disposición de la providencia, independiente de la revelación [Traité des hérétiques]: ‘El magistrado es un orden civil no exclusivo de los cristianos sino común a todas las naciones, no menos que el arado. Este orden, el Cristo no lo ha ordenado, sino que Él, viniendo al mundo, [ya] lo encontró ordenado [De l’impunité des hérétiques]”. (pp. 249-250).
El magistrado, para Castellio, no debía inmiscuirse en los asuntos religiosos, porque no son de su competencia y no tenía por qué pronunciarse sobre asuntos doctrinales (la Trinidad, el bautismo infantil, o la predestinación), puesto que la ley moral no dice nada al respecto (De l’impunité des hérétiques, p. 369). Y agrega: “Cuando un príncipe es cristiano, es como un fiel y no como un príncipe. Su poder se detiene en la esfera política, sin violar las otras esferas religiosas, familiares o académicas. […] A final de cuentas, si nos atenemos a la posición de principio de Calvino y de Beza, el magistrado solo debe castigar la blasfemia con respecto a la ley natural y quedarse contento, por lo demás, con privilegiar la paz” (p. 252).
Para justificar su acción, Calvino apeló a la ley natural: “…la naturaleza misma reclama que en todo Estado bien ordenado, las leyes preserven la integridad de la religión” (p. 252). No se trataba de una cuestión de religión civil sino de la religión que se piensa es la mejor. Él hizo uso de los versículos proféticos que anunciaban que, “bajo el reino de Cristo, los reyes serán protectores de la doctrina pura de Dios y de su servicio” (Contre les erreurs de Michel Servet, Opusc., p. 1333]. Aunque a ello se podía objetar que la realeza mesiánica de Cristo no hizo precisamente uso de violencia. Por su parte, para reaccionar en contra de Servet, Calvino redactó inicialmente una Declaración en latín, que se tradujo de inmediato al francés, Declaration pour maintenir la vraye foy que tiennent tous chrestiens de la Trinité des personnes en un seul Dieu […] contre les erreurs detestables de Michel Servet espaignol; ou il est aussi monstré, qu’il est licite de chastier les heretiques et qu’à bon droict ce meschant a esté executé par justice en la ville de Geneve, por la imprenta de Jean Crespin (1554). Este texto se reeditó en 1566. Calvino encargó a Teodoro de Beza que escribiera el De haereticis a civili magistratu puniendis libellus adversus Martini Bellii farraginem et novorum Academicorum sectam, publicado por Robert Estienne, traducido en 1560: Traitté de l’authorité du magistrat en la punition des hérétiques et dù moyen d’y procéder (Conrad Badius).
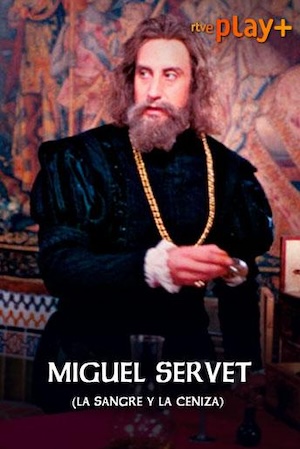 La acción gubernamental en asuntos religiosos podía legitimarse, según Calvino, aun cuando sus edictos en esa materia sólo servirían “para mantener el estado exterior de la Iglesia (sin tocar el corazón de los seres humanos) para ‘que ellos se sometan a Dios y estén de acuerdo con la verdad’, pero esto no es nada. Es la vocación de los magistrados cristianos no hacer sufrir sólo cuando se desprecie el nombre de Dios y que su santa Palabra no sea escuchada [Contre les erreurs de Michel Servet, pp. 1326-1327]” (p. 254).
La acción gubernamental en asuntos religiosos podía legitimarse, según Calvino, aun cuando sus edictos en esa materia sólo servirían “para mantener el estado exterior de la Iglesia (sin tocar el corazón de los seres humanos) para ‘que ellos se sometan a Dios y estén de acuerdo con la verdad’, pero esto no es nada. Es la vocación de los magistrados cristianos no hacer sufrir sólo cuando se desprecie el nombre de Dios y que su santa Palabra no sea escuchada [Contre les erreurs de Michel Servet, pp. 1326-1327]” (p. 254).
La propuesta de Castellio, a su vez, era que se dejase crecer juntos al trigo y la cizaña para que Dios haga la selección final, tal como lo dice el Evangelio. Pero, para Calvino, esto sería hacer “la doctrina incierta y como puesta en suspenso”, y sacrificar la fe a una solicitud fuera de lugar para aquellos que la derriban [Contre les erreures…, p. 1335]. En su opinión, al apoyar a Servet y a los herejes, Castellio se volvió su cómplice y debía compartir la misma sentencia (Ibid., p. 1321). “El combate es el del bien contra el mal, del orden legítimo contra las fuerzas oscuras.203 Tanto la razón como la disciplina ordenan, por lo tanto, matar a los lobos para proteger a las ‘pobres ovejas’. Los herejes que se esfuerzan en socavar ‘la fe y la santa religión’ solo son partidarios del diablo. Una vez más, la metáfora del contagio vuelve a surgir. Es mejor quitar la parte enferma que dejar que se propague la enfermedad” (p. 256).
Con base en lo expuesto hasta aquí, la pregunta final del capítulo, “¿Qué podemos retener de la posición de Calvino sobre la política?” es respondida en términos sumamente críticos: “No es difícil ver qué bando gana. Incluso, si miramos el contexto, los argumentos de Calvino son menos válidos porque desmienten su propia teología” (p. 256). Al final de su vida, destaca Dermange, Calvino reconoció que solo la ley moral relacionada con el Decálogo sigue siendo válida para los cristianos en el campo político. “Cuando sostiene que el magistrado puede hacer uso de la espada para defender la “única verdad probada” e “instituida por Dios con su Palabra”213 —en otras palabras, la defendida por los protestantes— Calvino deroga abiertamente sus propios principios. A falta de argumentos, finalmente, Calvino ya no tuvo nada más remedio que oponer invectivas a Castellio” (p. 257).
Acusado en ocasiones de incurrir en la teocracia, entendida como un régimen en el que el poder pertenece a un dios y a sus sacerdotes, el reformador francés la buscó en ciertos momentos, especialmente cuando abusó de la autoridad y tomó determinaciones relacionadas con la defensa de la fe ortodoxa. En ello, afirma Dermange: “Al ignorar la equidad de la ley moral con el pretexto de defender su posición, ¿en qué sentido Calvino es diferente de lo que hacen los ‘verdugos del Papa’, quienes abusan de su autoridad? ¿Basta con recordar que los protestantes habían sido con frecuencia ‘injustamente atormentados’ por marcar una diferencia? Justificar el recurso del brazo secular para defender una posición teológica corría el riesgo de volverse contra los protestantes” (p. 258). Y Castellio no dejó pasar la oportunidad de señalarlo: “Ustedes ven suficientemente cuáles son los tiempos de hoy. Los príncipes están más dispuestos a derramar sangre en cualquier ocasión en la que no debería desearse. En Italia, en Francia, en Alemania, en España y en Inglaterra, la sangre de las personas temerosas de Dios es diligentemente derramada bajo el nombre de ‘herejes’ [...] Y ustedes se atreven en este momento a publicar vuestra ley para matar los herejes” [De l’impunité des hérétiques, p. 465] (Ídem).
Lo que Castellio reprochó, a Calvino y a Teodoro de Beza, no fue que hubieran hecho una mala teología, “sino que hayan sido oportunistas, privilegiando lógicas de interés y de poder sobre una verdad que ellos veían claramente. Porque es precisamente el interés y el cálculo que entraban en juego. Al dejar escapar a Servet, Calvino podía sugerir que él mismo pondría en causa la ortodoxia trinitaria” (Ídem). Él estuvo consciente de que vivía un tiempo particular en el que tenía la misión de proteger una Reforma religiosa que estaba rodeada por todas partes. Y, por lo tanto, debía tomar medidas extraordinarias, pero eso no lo disculpa del gran error cometido. La observación de Dermange es contundente: “Mirando hacia atrás, es evidente que Castellio tenía razón. Al querer poner el poder político al servicio de su Reforma, y regresar al principio agustiniano de la represión de la herejía por la espada, Calvino desnaturalizó tanto lo religioso como lo político: lo religioso, al traicionar el corazón del mensaje de justicia y amor al Evangelio; lo político, al someterlo a lo religioso” (p. 259).
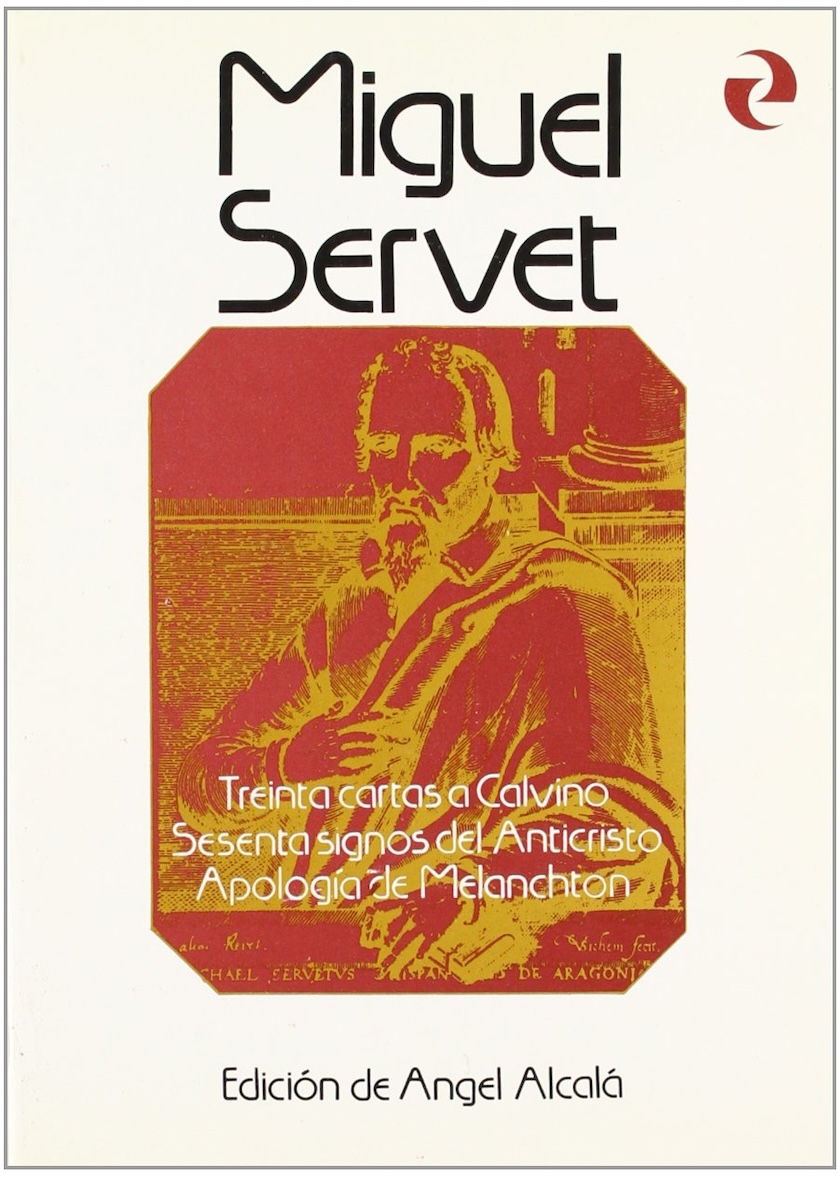 Castellio fue una especie de alter ego de Calvino, que le recordó la congruencia que debía haber entre su doctrina y su acción, o un espejo en el cual pudo haberse observado con mayor atención a fin de evitar algunas cosas que pensó e hizo. La ambigüedad de Calvino fue, en cueto modo, “heredada” a Beza cuando éste aconsejó al Almirante Coligny en los años posteriores. De ahí que las palabras de Dermange describen bien los dilemas que afrontó el reformador (ante las objeciones de Castellio) y de los cuales no salió muy bien librado: “Al confrontar a Calvino contra Calvino, Castellio denunció que la teología del reformador podía, igualmente, ser vista como el mejor antídoto a sus propias consecuencias. Al denunciarla, Castellio compartió el republicanismo calviniano y le rindió homenaje, mostrando que otro hilo conductor de la historia era posible puesto que iba en favor de la tolerancia” (Ídem).
Castellio fue una especie de alter ego de Calvino, que le recordó la congruencia que debía haber entre su doctrina y su acción, o un espejo en el cual pudo haberse observado con mayor atención a fin de evitar algunas cosas que pensó e hizo. La ambigüedad de Calvino fue, en cueto modo, “heredada” a Beza cuando éste aconsejó al Almirante Coligny en los años posteriores. De ahí que las palabras de Dermange describen bien los dilemas que afrontó el reformador (ante las objeciones de Castellio) y de los cuales no salió muy bien librado: “Al confrontar a Calvino contra Calvino, Castellio denunció que la teología del reformador podía, igualmente, ser vista como el mejor antídoto a sus propias consecuencias. Al denunciarla, Castellio compartió el republicanismo calviniano y le rindió homenaje, mostrando que otro hilo conductor de la historia era posible puesto que iba en favor de la tolerancia” (Ídem).
Las conclusiones finales de Dermange apuntan hacia la recuperación de un pensamiento que no fue monolítico, pero que en su enorme ambigüedad puede ofrecer rutas para que las comunidades reformadas de hoy practiquen una ética consecuente con el mensaje cristiano y con las exigencias de la realidad, aprendiendo incluso de los errores de Calvino. El énfasis de estas conclusiones recae en el concepto de profeta, que Calvino encarnó quizá a su pesar, pero que ha sido señalado por muchos calvinólogos (Alexandre Ganoczy fue el primero entre ellos). Una frase signa esta apreciación: “Se ha dicho a menudo que el protestantismo no es ni sacerdotal ni místico, sino que es profético” (p. 262), la cual al desglosarse permite apreciar cómo es que el reformador entra en esa línea de análisis. Los comentarios de Calvino sobre la labor profética ofrecen luz sobre su conciencia al respecto de esa tarea tan enigmática. Una de sus frases es sumamente recordable: “Inspirados por Dios, los profetas son ‘como heraldos y embajadores del cielo’, mediadores de una Palabra que los supera y que sus auditores deben escuchar ‘ni más ni menos como si Él [Dios] se apareciera allí, él mismo, en forma visible’” [Leç. Proph., p. 300, sobre Am 2,9-12.] (p. 263).
Calvino percibió su misión como una continuidad de los profetas bíblicos, lo cual demostró siendo un hombre de acción y de oración, al mismo tiempo. La ambigüedad reaparece una vez más: “Junto a esta figura de un Calvino violento, a quien no se puede más que denunciar como a todos aquellos que, en nombre de su fe, ensangrentaron a Europa, se debe recordar también que Calvino, como cualquier profeta, abogó por la causa de los hombres ante Dios, intercedía por ellos y les mostró su misericordia. Esta imagen no es la que nos dicen los clichés, sino por sus contemporáneos (de eso no tenían la menor duda), de que Calvino era ‘su verdadero padre y consolador ante Dios’” (p. 266). Esa imagen ambivalente ha llegado hasta nuestros días, por lo que es preciso sumergirse en su pensamiento, como lo ha hecho Dermange, para encontrar sus vertientes éticas manifestadas en la teoría y en la práctica que le correspondió desarrollar.
Notas
[1] S. Castellio, De l’impunité des hérétiques. Bruno Becker y M. Valkhoff, eds., Ginebra, Droz, 1971, p. 369, cit. por F. Dermange, La ética de Calvino, p. 251.
[2] Para comprender mejor el contexto de estos sucesos, se recomienda ampliamente la serie en siete capítulos Miguel Servet: la sangre y la ceniza, producida por la televisión española (1989, www.rtve.es/play/videos/miguel-servet-la-sangre-y-la-ceniza/). Está basada en la obra homónima de Alfonso Sastre, publicada en 1967 y escenificada por primera vez en 1976.
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - La ética de Calvino ante algunas tendencias teológicas reduccionistas (VII)
