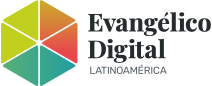Rituales, migraciones y ubicuidad: el Monsiváis de Tanius Karam a 85 años de su nacimiento (II)
Los textos de Monsiváis se desdoblan continuamente en un juego paródico donde desde la dificultad para distinguir su género se encuentra la propuesta discursiva de apuntar hacia la realidad para criticarla.
26 DE MAYO DE 2023 · 08:33

Y quienes me oyeron, porque de oídos no carecían, se extrañaron de mi rencorosa verbosidad. Y 24 ancianos, ya mayores de treinta años todos, debatieron entre sí, y uno se acercó y con voz de confidencia del trueno me advirtió: “¡Hombre de demasiada fe! ¿Qué aguardas del futuro que no hayas vivido? La esencia de los vaticinios es la consolación por el fraude: el envío a la tierra sin fondo del tiempo distante de los problemas del momento. Observa con detenimiento al porvenir: es tu presente sin las intermediaciones del autoengaño”. ¡Pero eso no es posible!, grité. Si el gran mérito de las épocas que vienen es su falta de misericordia. Gracias a eso Uno se consuela de no vivirlas.1
C.M., “Patmos esquina con el Eje Central”
En el segundo capítulo de Carlos Monsiváis, entre rituales, migraciones y otros recursos de la ubicuidad, “Rasgos de una poética en las crónicas-ensayos”, Tanius Karam explora cuidadosamente y reconstruye los problemas que plantea la dificultad de clasificar la mayor parte de los textos del autor de Nuevo catecismo para indios remisos, asunto que ha atraído la atención de muchos analistas y conocedores de su obra. Sin el ánimo de disertar en tono académico al respecto, enuncia los géneros que se entrecruzan en esa escritura hipnótica: crónicas-ensayos. Lo argumentativo y lo narrativo se mezclan de tal forma en sus recopilaciones de textos, sobre todo, que es difícil disociar o separarlos genéricamente o, al menos, según las convenciones que evocan esos conceptos.
Un primer problema consiste en apreciar las ediciones definitivas de textos que, antes de aparecer reunidos en un volumen se conocieron en diversas publicaciones. La intención subyacente en el “sistema organizador” que decidió recogerlos, dice Karam, los “enmarca de nuevos significados […] porque los pone en relación con otros, y los asimila a una unidad integrada que ofrece la posibilidad de una nueva lectura, nuevas relaciones difícilmente identificables si se leyeran por separado” (p. 71, énfasis agregado). Así, los textos se comunican mutuamente y expresan nuevos significados según estén acompañados por otros que el azar escritural, las circunstancias y el método han acercado en el transcurso del tiempo. Así empezó todo con Principados y potestades (nótese la intertextualidad neotestamentaria inmediata), antecedente inmediato de Días de guardar (1970), reconocido como la primera compilación de estos textos anfibios. Desde esos inicios fulgurantes con un autor ya multiplicado hasta la saciedad en programas de radio, conferencias, charlas, estancias en el extranjero, etcétera, es posible notar cómo los diversos volúmenes que produjo incorporaban epígrafes, paratextos y fotografías que se sumaron para “construir un principio de unidad particular”, tal como subraya Karam.
 Algunos estudiosos de la obra monsivaíta, como Evodio Escalante, Linda Egan y John Kraniauskas, han discutido el problema del género que subyace en esa acumulación de materiales disímbolos, aunque regidos por una lógica particular. Escalante señala que el problema surge cuando se intenta identificar una “esencia genérica” (p. 72),2 al grado de preguntarse si Monsiváis no habría, más bien, inventado “un nuevo género discursivo para el cual todavía no tenemos el nombre”. El ensayo, “situado entre la ciencia y la literatura”, y la crónica, “ubicado entre la historia y la ficción narrativa” son los puntos de partida que Monsiváis utilizó para desarrollar una escritura híbrida, sumamente proteica y capaz de vehicular sus preocupaciones e intereses de una manera eficaz y sumamente provocadora. Karam añade que, con este estilo escritural, consiguió, desde la crónica, encabalgar “la tradición más política del siglo XIX a través de la denuncia social como la realizada en los sesenta del siglo XX y la de experimentación como signo de modernidad urbana en la segunda mitad del siglo pasado”. Al narrar situaciones reales y microhistóricas, pudo parodiar también a los grandes personajes.
Algunos estudiosos de la obra monsivaíta, como Evodio Escalante, Linda Egan y John Kraniauskas, han discutido el problema del género que subyace en esa acumulación de materiales disímbolos, aunque regidos por una lógica particular. Escalante señala que el problema surge cuando se intenta identificar una “esencia genérica” (p. 72),2 al grado de preguntarse si Monsiváis no habría, más bien, inventado “un nuevo género discursivo para el cual todavía no tenemos el nombre”. El ensayo, “situado entre la ciencia y la literatura”, y la crónica, “ubicado entre la historia y la ficción narrativa” son los puntos de partida que Monsiváis utilizó para desarrollar una escritura híbrida, sumamente proteica y capaz de vehicular sus preocupaciones e intereses de una manera eficaz y sumamente provocadora. Karam añade que, con este estilo escritural, consiguió, desde la crónica, encabalgar “la tradición más política del siglo XIX a través de la denuncia social como la realizada en los sesenta del siglo XX y la de experimentación como signo de modernidad urbana en la segunda mitad del siglo pasado”. Al narrar situaciones reales y microhistóricas, pudo parodiar también a los grandes personajes.
A su vez, la profesora estadounidense Egan (pionera en los estudios monsivaítas, autora de al menos tres libros), ha tratado de deslindar los cruces genéricos entre crónica y ensayo; suya es la definición de Monsiváis como “cronista paradigmático”. Dentro de su estilo polifacético y multicultural, al que hay que agregar el aspecto serio-cómico de sus textos, Egan identifica la ruptura entre las distinciones entre el “‘ensayo intelectualizado’ y la ‘conversación informal’, entre las exigencias empíricas de objetividad y la tolerancia humanista para la subjetividad, entre el insider de la cultura literaria escrita y el outsider que mejor captura los significados de la cultura oral” (p. 73).3 En su obra, la crónica, “contaminada” por las características del ensayo se convierte así “en el dispositivo escritural que permite al sujeto de la enunciación el doble juego sin el cual sería imposible seguir al cronista o al ensayista, al escritor formal o al informal”. Otro rasgo de esta escritura hibrida es que “la diferencia entre crónica y ensayo se borra debido a la ‘literariedad’ de los textos, donde el ensayo prescribe por expresar un mensaje cerrado en un lenguaje directo; la crónica describe al mostrar un proceso abierto de pensamiento con un discurso indirecto donde el narrador se confunde con los personajes” (p. 74, énfasis agregado).
Éste es el meollo del tema: los textos de Monsiváis se desdoblan continuamente en un juego paródico donde desde la dificultad para distinguir su género se encuentra la propuesta discursiva de apuntar hacia la realidad para criticarla y mostrar irónicamente sus partes sirviéndose de un lenguaje que se mueve desde la seriedad y hasta la solemnidad (como en el caso de los de uso religioso) y desemboca en la evidencia de las contradicciones presentes en los sucesos cronicados. La voz narrativa de Monsiváis para Egan, entonces, se presenta en al menos cuatro variantes: la bufonesca (carnavalesca); la del narrador meta-historiográfico y de metaficción; la autobiográfica de una narrativa meta-discursiva; y la del narrador en primera persona encubierta (p. 75). Los idiomas oficiales y los populares, según Karam, quedan “como una ambigüedad no resuelta” (p. 76).
Kraniauskas, por su parte, “crea un ambiente dialogizado de voces y sociolectos, cuyos aspectos incluyen la adaptación (vernacularización) de su propia voz” (p. 77). Las citas que utilizó hasta el cansancio ofrecen fuentes alternativas al lector y contraponen distintas posturas; lo mismo sucede con los epígrafes y los subtítulos.4 Todo ello hizo de sus textos auténticos “retablos barrocos con sus sobreposiciones de planos, voces, actores, escenas históricas y digresiones teóricas” (pp. 77-78) y ofreció múltiples complicaciones a quien se acerque a ellos dados los varios niveles en que se mueven. Las posibilidades del lenguaje fueron trabajadas por Monsiváis “en su capacidad de ‘ocultarse’ y exhibirse dentro de estructuras textuales no tan lineales y donde se mezclan con inusitada libertad códigos del lenguaje formal e informal” (p. 78).
 Ésa es la razón por la que Juan Villoro se ha referido a esta escritura, más bien como “el género Monsiváis”,5 es decir, un género propio que nació y murió con él (aunque no quiere decir que no haya dejado una buena cauda de imitadores). Egan ha resumido todo lo que es posible encontrar en los textos monsivaítas: “dualidades, androginia, unidad, inversión, trastocamiento, renovación, decadencia, transgresión, ambivalencia, heteroglosia, hibridez, polifonía, máscara, festival, espectáculo, paradoja, polémica “risa popular”, parodia, ironía, travestismo, enigma, juego, ritual, multiplicidad, oralidad, circularidad, apertura, abundancia, incompletud, contienda, emancipación, busca de la verdad, rebelión, anti-autoritarismo, democracia y utopía”.6
Ésa es la razón por la que Juan Villoro se ha referido a esta escritura, más bien como “el género Monsiváis”,5 es decir, un género propio que nació y murió con él (aunque no quiere decir que no haya dejado una buena cauda de imitadores). Egan ha resumido todo lo que es posible encontrar en los textos monsivaítas: “dualidades, androginia, unidad, inversión, trastocamiento, renovación, decadencia, transgresión, ambivalencia, heteroglosia, hibridez, polifonía, máscara, festival, espectáculo, paradoja, polémica “risa popular”, parodia, ironía, travestismo, enigma, juego, ritual, multiplicidad, oralidad, circularidad, apertura, abundancia, incompletud, contienda, emancipación, busca de la verdad, rebelión, anti-autoritarismo, democracia y utopía”.6
Karam se ocupa, después de estas disquisiciones de tres conjuntos adicionales de esta poética: la ironía, el humor y la parodia y, para tal fin, recurre a ejemplos tomados de “Por mi madre, bohemios”, la columna polifónica en la que desfilaron cientos de personajes de la farándula, la política y la Iglesia católica. Buen ejemplo de esta revisión sobre este entrecruzamiento y mezcla atípica de géneros literarios es el texto elegido como epígrafe de estas notas, en donde el lenguaje apocalíptico del último libro de la Biblia fue retomado por Monsiváis para expresar (como lo hizo tantas veces) el ánimo pospolítico y casi carente de esperanzas de miles de ciudadanos que veían cómo sus esperanzas se difuminaban en medio de la evolución de las negociaciones de los dueños del poder político, cultural y religioso. Los resquicios que encontró en el lenguaje le sirvieron para hacer visibles esas sensaciones de decepción y desesperanza mediante una verbalización festiva e inmisericorde hacia quienes utilizaban las palabras para regodearse en sus privilegios y en su innegable incomprensión de lo que éstas pueden hacer para resistir y promover las posibilidades del cambio social.
Notas
1 C. Monsiváis, “Patmos esquina con el Eje Central (diciembre 1987)” en Nexos, 3 de mayo de 2010,.
2 Cf. E. Escalante, “La metáfora como aproximación a la verdad. Ensayo acerca del ensayo”, en Las metáforas de la crítica. México, Joaquín Mortiz, 1988.
3 Cf. L. Egan, “Play on Words: Chronicling the Essay”, en Ignacio Corona y Beth Jörgensen, comps., The Contemporary Mexican Chronicle: Perspectives on the Liminal Genre. Albany, Universidad de Nueva York, 2002, pp. 95-122.
4 Cf. J. Kraniauskas, antol. y trad, Mexican postcards. Londres, Verso, 1997.
5 Cf. J. Villoro, El género Monsiváis. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2017.
6 L. Egan, Carlos Monsiváis. Cultura y crónica en el México contemporáneo. México, FCE, 2004, pp. 187-188.
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - Rituales, migraciones y ubicuidad: el Monsiváis de Tanius Karam a 85 años de su nacimiento (II)