“Le dedico mi silencio”: ¿última expresión del fanatismo literario de Mario Vargas Llosa?
Si su obra concluye con esta novela, él y sus lectores nos podemos dar por bien servidos gracias a la extrema fidelidad literaria que ha mostrado desde sus inicios como escritor.
05 DE ENERO DE 2024 · 08:40

Volvía a sentirse como en esa tarde, embargado por un sentimiento casi religioso, raigal, primigenio. Mientras el chiclayano tocaba aquellas cuerdas, sacando a cada una de ellas sonidos insólitos, desconcertantes, profundos, medio enloquecidos, Toño palpaba el silencio.1
M. Vargas Llosa
Sea o no la última novela de Mario Vargas Llosa, tal como él mismo lo da a entender en el texto con que cierra Le dedico mi silencio (2023), estamos delante de una obra que, de alguna manera, clausura lo que se conoce como el boom de la novela latinoamericana. Así lo dijo el escritor peruano en 2016 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: “El ‘boom’ pues ya no existe, y yo soy en cierta forma el último sobreviviente de lo que se llamó ‘boom’. Y me toca el triste privilegio de tener que apagar la luz y cerrar la puerta”.2 En esa ocasión, agregó:
No fue un movimiento estético, no fue un movimiento de valores compartidos, como el Romanticismo o el Modernismo y como serían los movimientos de vanguardia como el Surrealismo; en el Boom había escritores fantásticos, escritores realistas, y la mezcla de ambos que cambiaba de libro a libro o de cuento a cuento, y el tratamiento de lo fantástico era distinto de un escritor a otro. Hay distancias insalvables entre cada escritor. No fue una generación de escritores, porque los había muchísimos mayores que otros.3
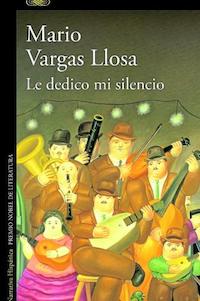 Precedida justamente por un volumen que reúne cartas sobre los cuatro autores agrupados informalmente bajo ese membrete (Las cartas del boom), se muestra como un auténtico esfuerzo por ajustar cuentas con varias cosas al mismo tiempo. Primero, con el Perú como país prototípico, hondamente arraigado en la vida y la memoria del autor. Segundo, con la música criolla de su país. Y en tercer lugar con el arte mismo de la novela, al desplegarlo en toda su intensidad y así cerrar el ciclo de 20 volúmenes dedicados a ese género. Plenamente situado en un periodo histórico que le permitió desarrollar el interés simultáneo en estas tres realidades, la narración avanza y consigue atraer al lector para atraparlo en la maraña y obsesiones del protagonista.
Precedida justamente por un volumen que reúne cartas sobre los cuatro autores agrupados informalmente bajo ese membrete (Las cartas del boom), se muestra como un auténtico esfuerzo por ajustar cuentas con varias cosas al mismo tiempo. Primero, con el Perú como país prototípico, hondamente arraigado en la vida y la memoria del autor. Segundo, con la música criolla de su país. Y en tercer lugar con el arte mismo de la novela, al desplegarlo en toda su intensidad y así cerrar el ciclo de 20 volúmenes dedicados a ese género. Plenamente situado en un periodo histórico que le permitió desarrollar el interés simultáneo en estas tres realidades, la narración avanza y consigue atraer al lector para atraparlo en la maraña y obsesiones del protagonista.
En 37 capítulos relativamente cortos Le dedico mi silencio se deja leer como un esfuerzo de búsqueda o de reconstrucción bastante forzado a trasmano (pero por necesidad absoluta para el relato) de la figura de Toño Azpilcueta, auténtico alter ego del Premio Nobel de Literatura 2010, periodista con ansias de ser escritor. La intensa reconstrucción de la historia de la música criolla peruana, especialmente del vals, hace del libro un retorcido vademécum de nombres, géneros, derivaciones y variantes de la expresión más popular y tradicional, al grado de que el narrador apuesta todo (junto con Azpilcueta) con el fin de demostrar que esa música no sólo expresa el verdadero ser nacional peruano sino que es capaz, incluso de reconciliar a la población en los años mismos de Sendero Luminoso. Este contexto, valga la necesaria explicación, lleva la historia al ambiente sociopolítico tan complejo y extenuante.
Desfilan así los nombres de como figuras tutelares, casi totémicas, de la historia musical peruana, entre practicantes y estudiosos: Felipe Pinglo Alva, César Santa Cruz Gamarra, Lucha Reyes y hasta Gérard Borras, francés de origen. Sobre Reyes, “negra”, la descripción es milimétrica: “Ese vals, que era bajito, afeminadito, educadito, ella lo había convertido en un estruendo y en algo a la vez muy refinado” (p. 108). A ellos se agregan los de la excelsa Chabuca Granda (vista y analizada como alguien venida de la clase alta, a quien criticó Azpilcueta por ello) e, incluso, de Cecilia Barraza, que sigue muy vigente en el escenario peruano de hoy y con quien se encontró Vargas Llosa junto con sus tres hijos en septiembre de 2022 como parte de su viaje a Puerto Eten para impregnarse del sabor desértico y solitario que rodeó al mítico guitarrista Lalo Molfino. El vídeo que registra ese viaje es notable e imperdible. La única actuación de Molfino presenciada por Azpilcueta da pie a todo el movimiento que recrea la novela, con el mismo frenesí que ameritaba haber encontrado al mayor guitarrista peruano, superior incluso a Óscar Avilés, otra de las glorias de la música criolla, a quien también se dedica un capítulo (el XX). A Granda se le dedica el XXII. La descripción del suceso en el tercer capítulo, sin ser tan extensa, es una lección en el arte de percibir la atmósfera producida por el músico en cuestión, razón de ser del resto del relato: “No, no era simplemente la destreza con que los dedos del chiclayano sacaban notas que parecían nuevas. Era algo más. Era sabiduría, concentración, maestría extrema, milagro. Y no se trataba sólo del silencio profundo, sino de la reacción de la gente. El rostro de Toño estaba bañado por las lágrimas y su alma, abierta y anhelante, deseosa de reunir en un gran abrazo a esos compatriotas, a los hermanos que habían atestiguado el prodigio (p. 34). En un capítulo hay un breve regodeo sobre el título del libro como parte de un diálogo sobre Molfino entre Azpilcueta y Barraza:
— […] Sólo el último día, cuando vino a despedirse, lo vi algo tristón. “Le dedico mi silencio”, me dijo, y partió casi a la carrera. No sé lo que quiso decirme con eso: “Le dedico mi silencio”. ¿Tú lo entiendes?
—Cuando lo escuché tocar la guitarra, en Bajo el Puente, pensé que se había hecho uno de esos silencios que ocurren a veces en los toros —dijo Toño—. Me llega al alma que te dijera: “Le dedico mi silencio”, Cecilia. Es obvio que estaba enamorado de ti (p. 50).

Homenaje totalizador: acaso esa sea la fórmula más adecuada para resumir el libro y verlo como lo que también es, una fecunda combinación entre relato y ensayo, especialmente al momento de abordar teóricamente (como parte del trabajo de Azpilcueta), en momentos alternados con la biografía fragmentaria de Molfino, los aspectos minuciosos del análisis cultural sobre el vals criollo, suma notable de ser peruano que en casos como “Ódiame” dejaron las fronteras de Perú para invadir con su poesía otras latitudes latinoamericanas. En México sonó hasta el cansancio en las versiones de Julio Jaramillo (la más difundida) y Estela Núñez. El autor de la canción fue el poeta Federico Barreto (1862-1929), aunque el texto fue alterado por Rafael Otero, quien lo musicalizó: “…como el poemario [Algo mío, 1912] circuló muy poco eso explica que hasta años después nadie se hubiera percatado de aquellos recortes. Son muy escasos, en verdad” (p. 156). Y añade, con una minuciosidad obsesiva: “en la primera estrofa cambian el primer verso y el último, y en el verso final el autor (o quienes pusieron la letra) transforma un endecasílabo en un ‘arrítmico dodecasílabo’ (Parece que así le dicen los expertos.)”.
Esa canción, particularmente, junto con la famosa El plebeyo, de Pinglo Alva (“Piense usted […] en los corazones desgarrados por la injusticia social” (p. 144); fue cantada en México por Pedro Infante), serán ejemplos sublimes de la huachafería, modismo para referirse A la cursilería, a lo kitsch, aunque con grandes diferencias de fondo, tema que complementa ampliamente lo relacionado con el vals peruano, sobre todo porque como lo define el narrador, “esa gran distorsión de los sentimientos y de las palabras que, estoy convencido de ello, acabó convirtiéndose en el aporte más importante del Perú al mundo de la cultura” (p. 143). Incluso los poetas César Vallejo, José María Eguren y, sobre todo, José Santos Chocano, fueron tocados por ella. Pinglo Alva presidió ese movimiento que aseguraría la preeminencia del valsecito peruano.
En el capítulo XXVI desemboca toda la parte “teórica” que se ocupa de la huachafería en extenso, trazando puentes desde la etimología profunda hasta la definición un tanto rigurosa: “La cursilería es la distorsión del gusto. Una persona es cursi cuando imita algo —el refinamiento, la elegancia— que no logra alcanzar y, en su empeño, rebaja y caricaturiza los modelos estéticos. La huachafería no pervierte ningún modelo, porque es un modelo en sí misma; no desnaturaliza los patrones estéticos sino, más bien, los implanta, y es no la réplica ridícula de la elegancia y el refinamiento, sino una forma propia y distinta, peruana, de ser refinado y elegante” (p. 207, énfasis agregado). El vals criollo “es la expresión por excelencia de la huachafería en el ámbito musical, a tal extremo que se puede establecer una ley sin excepciones: para ser bueno, un vals criollo debe ser huachafo” (pp. 207-208). En su delirio reconstructivo, Azpilcueta no deja ni siquiera de incorporar a los escritores más renombrados para subrayar esa característica nacional y tan nacionalista: Alfredo Bryce Echenique, Sebastián Salazar Bondy (“pese a sus prejuicios y cobardías contra ella, la huachafería irrumpe siempre en algún momento en lo que escriben, como un incurable vicio secreto”, p. 210), Manuel Scorza, el más huachafo de los huachafos, pues hasta sus comas y acentos lo parecen. Julio Ramón Ribeyro sería la gran excepción, una verdadera extravagancia. Quién lo diría, uno de los escritores más ajenos al nacionalismo en provocadora promoción de algo tan dudoso gracias al arte popular (una relación de amor-odio al Perú4). Por eso llama tanto la atención el detallado capítulo que dedica a los “cajoneros” (XIV) mediante una descripción casi técnica de lo que representa ese instrumento para la música peruana, que incluso ha ido más allá de sus fronteras.

Cuando por fin, luego de varias versiones interminables y casi amorfas, Azpilcueta consiguió terminar el libro con su nuevo título, Lalo Molfino y la revolución silenciosa, la narración se enfila hacia su consumación por la obsesión en demostrar su tesis que amplía indefinidamente hasta deformarla por causa de su intención cada vez más hiperbólica: que el vals unirá a todos los peruanos sin distinción de origen o clase social y que extrapola hasta la náusea con sus excesos explicativos, históricos y hasta casi filosóficos y religiosos. Ésa es la gran debilidad de Azpilcueta que lo llevó al desastre personal, pues el libro concluye con su retorno a la cordura y a su vida doméstica normalizada.
.jpg)
No podría concluir este texto sin celebrar la forma en que se desarrolla el proyecto vargasllosiano de homenajear los recuerdos de su juventud, a los poetas, músicos y cantantes de raigambre popular y, por medio de todo ello, a la gran fuerza de la cultura popular, dueña y señora de los oídos y los salones de baile de todo el país andino en una serie de épocas que no abandonan sus gustos, aunque pase el inclemente tiempo y amenace acabar con todo. Si la obra de Vargas Llosa concluye con esta novela, él y sus lectores nos podemos dar por bien servidos gracias a la extrema fidelidad literaria que ha mostrado desde sus inicios como escritor. Desde La ciudad y los perros hasta Le dedico mi silencio somos testigos de un gran “fanatismo artístico”, tal como escribió el crítico uruguayo Ángel Rama a propósito de La guerra del fin del mundo.5 En ésta, como en todas sus obras de ficción, su celo por documentar lo contado llega a niveles épicos y eso, sumado a la maestría para recrear personajes, diálogos y ambientes es lo que se reconocerá siempre en el gran escritor peruano-español.
Notas
1 M. Vargas Llosa, Le dedico mi silencio. México, Alfaguara, 2023, p. 33.
2 “El triste privilegio de apagar la luz”, en Gaceta UdeG, 28 de noviembre de 2016.
3 Ídem.
4 Cf. José Eduardo Mora, “Adiós a la novela con un vals criollo”, en Semanario Universidad, Universidad de Costa Rica, 15 de noviembre de 2023,https://semanariouniversidad.com/suplementos/adios-a-la-novela-con-un-vals-criollo/
5 Á. Rama, “Una obra maestra del fanatismo artístico”, en Revista de la Universidad de México, junio de 1982, pp. 8-24.
Por un año más
Puedes encontrar más información en apoya.protestantedigital.com.
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - “Le dedico mi silencio”: ¿última expresión del fanatismo literario de Mario Vargas Llosa?
