“Mi itinerario personal me ha llevado a cruzar fronteras confesionales, culturales y geográficas”: entrevista con Mireia Vidal i Quintero
La Dra. Mireia Vidal i Quintero se integró en meses pasados al claustro profesoral de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México en el Departamento de Ciencias Religiosas.
09 DE ENERO DE 2025 · 11:00

La Dra. Mireia Vidal i Quintero se integró en meses pasados al claustro profesoral de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México en el Departamento de Ciencias Religiosas. Es la primera docente de formación protestante en esa institución en donde, además, dirigirá la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. Es Licenciada en Historia y en Sagrada Escritura, Maestra en Estudios de la Diferencia Sexual, Bachiller en Teología y Doctora en Nuevo Testamento y Orígenes del Cristianismo por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Fue profesora de la Facultad SEUT de la Iglesia Evangélica Española. Sus áreas de investigación van desde los orígenes del cristianismo a la Reforma protestante del siglo XVI, centrándose en los procesos de recepción relacionados con la memoria social de los grupos y las hermenéuticas feministas. Sus libros son: Reforma y reformas en la iglesia: miradas críticas de las mujeres cristianas (ed.); Miradas a todo color: teologías feministas poscoloniales en un mundo en conflicto (ed.); y Genealogía del trauma: cuerpos abusados, memorias reconciliadas. Gentilmente respondió este cuestionario para los lectores/as de Protestante Digital.
Hola, Mireia, qué gusto saludarte. Para comenzar ha sido una gran sorpresa tu traslado: ¿cómo has sentido el cambio del ambiente universitario español y escocés a tus nuevas responsabilidades en el contexto mexicano?
Gracias, Leopoldo, también por vuestra bienvenida. En efecto, mi traslado a México supuso una sorpresa, para mí la primera. Aunque alguna vez había imaginado trasladarme a América Latina, siempre había sido una idea indeterminada. Sí tenía claro que quería desarrollar mi labor teológica en el ámbito hispanohablante, que es al que me siento afectivamente vinculada. Pero cuando me presenté al concurso para la plaza de profesora de Biblia en la Universidad Iberoamericana, fue más bien con la idea de probar suerte, sin mucha expectativa; a fin de cuentas, las convocatorias públicas para plazas docentes en el ámbito teológico hispano son más bien una rareza, y me imaginé que el concurso estaría muy reñido. La sorpresa fue mayúscula cuando me comunicaron que había quedado seleccionada en la terna final y, finalmente, que había ganado la plaza.
Centrándome ahora en el cambio entre el contexto europeo y el mexicano, mentiría si dijera que no lo he notado. Es verdad que yo me he educado en una tradición teológica bastante exigente a nivel académico (el lema de la Facultad SEUT era “Donde fe y rigor van de la mano” y mi directora de tesis en Edimburgo, Helen Bond, era también exigente). Pero la rigurosidad académica no depende solamente del contexto geográfico, sino más bien de la institución o instituciones donde una estudia. Eso sí, los contextos geográficos tienen sin duda acentos diferentes y eso se nota. En España la formación teológica, que a nivel de posgrado fundamentalmente se realiza en universidades católicas a pesar del reciente reconocimiento civil de los estudios de teología de las facultades protestantes, sigue siendo bastante clásica. En el ámbito bíblico, por ejemplo, el método histórico-crítico, aplicado de forma bastante tradicional, sigue teniendo mucho peso. En las universidades del mundo anglosajón conectadas con el protestantismo histórico, los estudios bíblicos tienen un fuerte inciso interdisciplinar y las metodologías son muy variadas. El objetivo no es tanto identificar el «sentido original» del texto, sino reconocerlo como resultado, a la vez que promotor, de fuerzas sociales e históricas cambiantes que pueden tener intereses varios en su producción (generar memoria, responder a un contexto de crisis, autorizar tradiciones, etcétera). Mi experiencia en México por el momento está más vinculada al diálogo entre la exégesis bíblica y las realidades contemporáneas. En este sentido, está más alineada con mi experiencia formativa en Reino Unido que con la española.
Por otro lado, los sistemas académicos europeos y mexicano son formalmente distintos, con itinerarios formativos y aplicación de metodologías dispares. Ha habido cuestiones de organización académica que me ha costado entender, por ejemplo, la diferencia entre egresados y titulados o el cómputo de créditos. También la percepción social de la teología aquí en México es más cercana a la española que a la anglosajona, y esto también se nota. Mis estudiantes mexicanas me comentaron el otro día que soy anglosajona cuando doy clase… Esto no puedo negarlo porque mi experiencia en Edimburgo me impactó mucho, pero diría que la confesionalidad también tiene algo que ver, la manera de relacionarse con el texto bíblico. Esto lo noté por primera vez cuando estudiaba en las Pontificia de Comillas. Ellas lo perciben como “anglosajón”, pero es en realidad un cúmulo de circunstancias. A fin de cuentas, cada confesionalidad tiene naturalmente sus énfasis, y el sistema jesuita ha sido el que ha moldeado el programa teológico de la Universidad Iberoamericana.
Tu formación es en historia y estudios bíblicos. ¿Cómo consideras que seguirás desarrollando esos campos de conocimiento en México?
Dos áreas en las que tengo interés son la teología poscolonial y la memoria social, además de la hermenéutica feminista, que es donde me inicié en los estudios bíblicos y teológicos. La teología poscolonial analiza las dinámicas coloniales y busca el desmantelamiento de los sistemas de producción de injusticia y desigualdad que estas dinámicas producen, que no pocas veces se han apoyado en argumentos teológicos. En algunas cuestiones, la teología postcolonial corre paralela a la teología de la liberación, que sigue teniendo una gran influencia en América Latina. Lamentablemente, el enfoque poscolonial no se ha desarrollado demasiado en la teología española, a pesar de su evidente pasado colonial. Por su parte, la memoria social está interesada en cómo las sociedades o grupos recuerdan su pasado, un tipo de recuerdo que puede verse influido por experiencias extremas. Mi tesis, por ejemplo, se centró en cómo la muerte de Jesús movilizó un trauma cultural en las primeras comunidades cristianas. Colonialidad y trauma son dos magnitudes que me gustaría seguir explorando, tendiendo puentes entre el contexto español y mexicano. Es importante señalar que los sistemas coloniales se expresan tanto en los territorios colonizados como en los colonizadores, y que las dinámicas naturalizadoras de injusticia y deshumanización son complejas. Así, la experiencia española no es solo la del “colonizador/a”, ni la mexicana solo la del “colonizado/a”, sino que estas identidades fluyen. Si pensamos en los evangelios, encontramos a un Jesús oponiéndose al Imperio. Pero a veces también podemos ver a un Jesús con cierto sesgo «imperial», como en la perícopa de la mujer cananea (Mt 15.21-28). Esto también es fruto de cómo se recuerda a Jesús, que tiene que ver con la memoria social, e indica a la vez que lo “anti” y lo “pro” son simplificaciones de relaciones sociales mucho más móviles.
También he asumido hace poco la coordinación de la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Ibero. Este es un reto que me ilusiona mucho porque siento que me ha puesto en medio “del cotarro”, en el sentido de tener que aprender el contexto mexicano y cómo la teología puede ser un actor pertinente y relevante en él. Hace apenas dos meses que he empezado y estoy empezando a familiarizarme, pero me gusta mucho que el énfasis de la Maestría sea salir hacia fuera y no quedarse en el aula o el despacho. Encontrarle la relevancia social al problema sinóptico, por ejemplo, puede ser difícil hasta para el profesor más dotado. Pero examinar cómo los textos bíblicos construyen “la salvación” tiene desde luego una relevancia actual. Por ejemplo, el evangelio de Juan sistemáticamente asocia la fe con “el ver”, y el estar ciego equivale a pertenecer a las tinieblas, al no comprender. ¿Qué le dice esto a una persona que ha nacido ciega?
Sobre el ambiente eclesial mexicano, ¿qué noticias tienes y de qué manera crees que te puedas vincular eventualmente?
Conozco poco del ambiente eclesial de aquí, y tengo una perspectiva más bien histórica del protestantismo mexicano, cómo se formó en el siglo XIX, las relaciones entre liberalismo y protestantismo, los intentos por separar Iglesia y Estado y el conflicto con el catolicismo. Estos ejes ya no movilizan al protestantismo en México, aunque las relaciones entre protestantes y católicos siguen siendo complicadas. Hay ciertos debates que marcan la división entre liberales y conservadores, como la cuestión del ministerio pastoral de las mujeres. Es verdad que esto reproduce tendencias más generales del protestantismo iberoamericano y norteamericano, diría, pero cada vez más estas etiquetas tampoco definen mucho…
Antes de venir, mi referencia principal en México era la Comunidad Teológica. Conozco o he oído de varios teólogos y teólogas que forman parte de ella. Fui a visitarla hace poco, o más bien, a la comunidad que se reúne allí los domingos. Me gustó mucho ir y “ponerle paisaje” a algo de lo que hasta entonces solo había oído hablar. Junto con ISEDET en su momento, la Comunidad es uno de los centros de formación teológica que más claramente se identifican desde España. La dificultad de articular y mantener proyectos institucionales sólidos y de largo recorrido en el mundo evangélico es algo que nos vincula a lado y lado del Atlántico, me temo. Pero tengo ganas de ver si hay algún proyecto de la Comunidad en el que pueda contribuir. He visitado también alguna otra iglesia de tradición histórica, pero estoy todavía conociendo e intentando entender las idiosincrasias propias del contexto mexicano.
¿Qué asignaturas has comenzado a impartir en la Universidad Iberoamericana?
Por el momento, he impartido dos asignaturas. La primera fue Literatura Intertestamentaria, en la que vimos textos de los s. III a.C. hasta el s. I d.C. del Judaísmo del Segundo Templo. Prestamos atención especial a Qumrán, la novela judeo-helenística y el surgimiento de la literatura apocalíptica, sobre todo a través de los textos henóquicos. Había trabajado algo de apocalíptica en mi tesis doctoral, pero esta asignatura me permitió profundizar un poco más. Fue además una asignatura agradecida porque los estudiantes no conocían este tipo de literatura, e identificar el trasfondo compartido entre este periodo y los orígenes del cristianismo fue todo un descubrimiento para ellos. Las figuras escatológicas como el Hijo del Hombre o el Mesías conocen un gran desarrollo en este periodo, no surgen de la nada, y el Nuevo Testamento participa de esta matriz apocalíptica. Por ejemplo, un texto en Qumrán habla de uno que será “denominado Hijo de Dios, y le llamarán hijo del Altísimo. […] Su reino será un reino eterno y todos sus caminos en verdad y derecho” (Lc 1.32-33) participa de esta misma tradición.
La otra asignatura que he impartido es Temas Selectos del Nuevo Testamento. Esta es una asignatura de la Maestría y por tanto busca equipar a los estudiantes no con un conocimiento teológico especializado en Biblia, sino dotarles de herramientas para la reflexión teológica en nuestra contemporaneidad. Estuvimos por ejemplo hablando de cómo los traumas sociales informan nuestra lectura de los textos, o de qué modelos de masculinidad nos proponen los evangelios. En este semestre que empieza daré la asignatura de Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, en la Licenciatura, y volveré a impartir Temas Selectos del Nuevo Testamento en la Maestría.
Eres la primera profesora protestante (formalmente) en esa universidad. ¿Qué te produce saberlo y qué reacciones has percibido?
Bueno, en realidad soy la primera académica de tiempo completo protestante en el Departamento de Ciencias Religiosas. Ha habido otros profesores protestantes en otros departamentos de la Iberoamericana y en la actualidad la Cátedra de Teología Feminista, que está vinculada al Departamento de Ciencias Religiosas, está coordinada por Rebeca Montemayor, que es pastora bautista. No me esperaba que mi integración en el Departamento se viera algo así como un hito. En mi propia trayectoria, como estudiante y docente, he estado en contacto con la tradición católica, así que para mí no ha sido nuevo. Tuve profesores protestantes en universidades católicas, y yo misma di clase a estudiantes católicos. En el Reino Unido la cuestión de la confesionalidad no se valora tanto, no como ocurre en el marco hispano por el antagonismo histórico. En el Departamento propiamente mi identidad confesional se ha asumido con naturalidad, como también se ha asumido que haya sido la primera biblista mujer que se contrata como académica de tiempo. Aplicando una mirada histórica, es cierto que estas dos cuestiones son un punto de inflexión. Esto por una parte ha ocurrido porque el Departamento en sí es bastante idiosincrático, pero también porque tiene inherente una vocación de adaptación a un contexto cada vez más plural. También cabe decir que la Ibero está bajo el cuidado de los jesuitas, pero que no pertenece en realidad a la Compañía ni tampoco es una universidad pontificia, lo cual genera una dinámica muy propia. Por otro lado, la matriz católica del Departamento está clara y por ello tiende a ser autorreferencial. Pero el hecho de que forme en teología de las religiones, por ejemplo, le da una conciencia diferenciada de su matriz eclesial, quiero decir, que se asumen naturalmente otras expresiones denominacionales y religiosas. Luego, obviamente, a la práctica hay espacios en los que la comprensión abstracta no se concreta tan rápidamente, pero este es un aprendizaje compartido.
Coordinarás la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo, una de las escasas opciones que hay en los espacios universitarios para desarrollarse en ese campo tan peculiar. ¿Qué consideras que podrás aportar mientras estés a cargo?
He llegado en un momento en que la Maestría inicia un proceso de cambio a fondo, y hemos estado trabajado en los últimos meses en una nueva malla curricular que refuerce el diálogo con la contemporaneidad, que es su sello propio. La Maestría no es una Maestría en Teología al uso, donde una se especializa en una de las áreas tradicionales de la teología, sino que busca tender puentes con nuestro contexto actual para transformar la realidad social. En consecuencia, una de las cosas que estamos planeando es organizar la Maestría por ejes temáticos que son relevantes para nuestro contexto (por ejemplo, «Teología y entornos urbanos» y «Teologías, violencias y vulnerabilidades», por decir un par), no por las áreas teológicas clásicas (Biblia, sistemática/dogmática, pastoral/práctica). A su vez, cada uno de estos ejes temáticos podrá cursarse como especialidad. Todavía nos queda mucho por hacer, pero estoy muy entusiasmada con el proyecto y agradecida por la confianza que se me ha dado. El equipo con el que he estado trabajando es genial y tenemos buena sinergia.
¿Qué desafíos te plantea desarrollar tu carrera en un país cuyas características educativas son tan distintas a lo que has conocido antes?
Como decía antes, he tenido que hacer ajustes importantes. No se puede aplicar el sistema que conocía, sencillamente porque el contexto distinto y, la verdad, tampoco lo necesita. Por ejemplo, el sistema de calificación es distinto (aquí el 6 marca el aprobado, mientras que en España es el 5). Necesariamente, lo que espero de los estudiantes ha tenido que cambiar. El primer curso que enseñé justo después de llegar, el de Literatura Intertestamentaria, fue en verano y en formato intensivo, así que tuve que adaptarme sobre la marcha y muy rápido. Me di cuenta de que ciertas cosas que yo asumía comunes, en realidad no eran nada comunes. Por ejemplo, el concepto “hacer una reseña” o de “aparato crítico” (quienes me conocen, saben que tengo obsesión con esto último) no era compartido, así que no supe que mis estudiantes no estaban entendiendo lo que les pedía hasta que empecé a recibir los primeros trabajos. Desde entonces, me tomé el tiempo en clase de explicar cosas que antes me habrían parecido obvias. Al margen de esto, me preocupa que los estudiantes de humanidades tengan dificultad para escribir un trabajo de investigación. El otro día discutíamos esto y alguien proponía eliminar la escritura de una tesis de maestría en favor de un estudio de caso como opción terminal. Que el estudio de la teología deba tener carácter profesionalizante está bien, pero eso no implica que no debamos capacitar a los estudiantes para que ejerzan el pensamiento crítico. Más bien al contrario. No se trata solo de “saber hacer”, sino de “ser” y “saber por qué hacer”, porque sin esto no hay comunidad, y si no hay comunidad, no hay teología, mucho menos una teología que diga una palabra de esperanza a nuestras sociedades. Pero esta cuestión se está planteando también en los sistemas educativos europeos, es decir, que no es algo exclusivo de México, sino más bien fruto de “la crisis de las humanidades”.
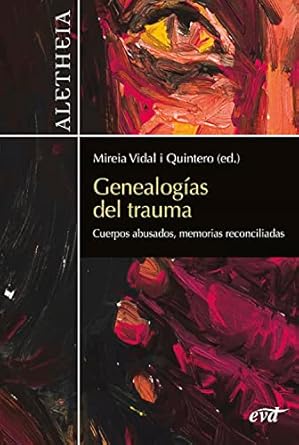 ¿Cómo consideras que puedes desarrollar tu faceta de teóloga feminista en este nuevo contexto?
¿Cómo consideras que puedes desarrollar tu faceta de teóloga feminista en este nuevo contexto?
Estoy también muy entusiasmada con este horizonte que se me ha abierto. Como ya he comentado, la Cátedra de Teología Feminista está vinculada al Departamento. No es fácil encontrar centros universitarios donde exista un espacio de estudios específico dedicado a teologías feministas. Hay por supuesto varios proyectos de teología feminista en el mundo hispano. Aquí en México, por ejemplo, tenemos a las compañeras de Tras las Huellas de Sophía, que hacen un trabajo de divulgación increíble, o las compañeras de Conspirando desde Chile, y tantos otros proyectos. Pero creo que ninguno de ellos tiene vinculación institucional con la universidad. En España, ocurre otro tanto: hay varios colectivos de teólogas feministas, entre ellos la Asociación de Teólogas Españolas, en la que estamos varias docentes universitarias, pero ninguno de estos colectivos está, como tal, en la universidad. Desde este punto de vista, la situación de la Cátedra es muy buena, y tengo muchas ganas de ver qué proyecto construimos.
Por otro lado, mi propio itinerario personal me ha llevado a menudo a cruzar fronteras confesionales, culturales y geográficas, a estar de una manera propia en muchos espacios donde a menudo he sido minoría, pero que también me siento míos o a los que me siento vinculada. En estos espacios, a menudo me he sentido como una bisagra. Ahora que estoy en México, quisiera que esta experiencia pueda concretarse en un proyecto que ponga en relación teólogas feministas latinoamericanas y españolas. He empezado ya a trabajar en ello, y vamos a publicar un número monográfico en la Revista Iberoamericana de Teología (Ribet, https://ribet.ibero.mx/), que es la revista del Departamento. El monográfico se titula “Convergencias y divergencias en las teologías feministas”, y quiere ser algo así como un primer paso, un decir este es el panorama actual, para ver qué podemos hacer juntas.
¿Qué le dirías a los interesados/as en hacer estudios teológicos formales en una universidad como la Iberoamericana?
Indicabas al hacerme una de las preguntas anteriores que la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo de la Ibero es una de las pocas titulaciones teológicas de calidad existentes en el contexto mexicano. A esto hay que añadir que es de las pocas donde explícitamente se tiene el diálogo con lo otro, con lo distinto, como razón de ser, y ese carácter se asume en la manera de hacer teología. Pero para asumir este carácter a la práctica hace falta también diversidad entre los estudiantes, no solo entre los profesores. Hoy en día, la gran mayoría de los estudiantes en la Maestría proceden del ámbito católico por razones obvias, aunque las extracciones profesionales y las motivaciones para estudiar teología son variadas. A mí me gustaría ver más de ese “otro/a/s” en el aula. El hecho de que todos los estudiantes reciban, al inscribirse, un subsidio de un 80% por parte de la universidad y, además, existan becas para cubrir el restante 20%, desde luego facilitan mucho los estudios. Sería fenomenal que más personas procedentes del ámbito evangélico aprovecharan tanto el carácter de esta Maestría como las facilidades económicas que se dan. ¡Escribidme o venid a verme si os animáis! Pueden también visitar nuestra página web (ahora está en proceso de actualización: https://posgrados.ibero.mx/maestria/maestria-en-teologia-y-mundo-contemporaneo/ o escribir al correo: mireia.vidal(at)ibero.mx).
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Ginebra viva - “Mi itinerario personal me ha llevado a cruzar fronteras confesionales, culturales y geográficas”: entrevista con Mireia Vidal i Quintero
